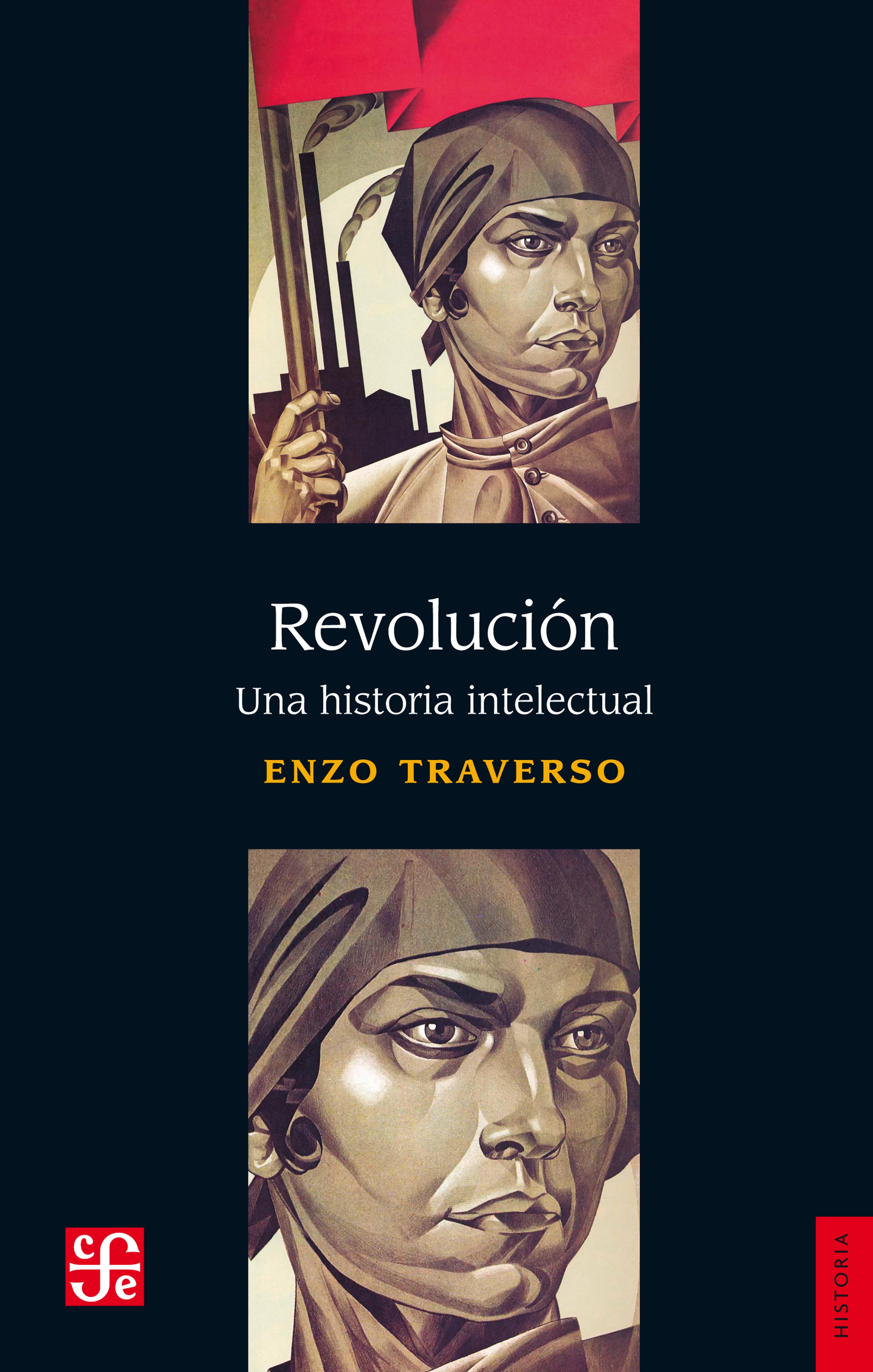Continuación y fin de nuestra entrevista con Jacques Rancière. Mientras que la primera parte se centra esencialmente en su propio trabajo como historiador, en esta segunda parte el filósofo aborda cuestiones «epistemológicas» más generales, como su concepción del anacronismo y las formas de historicidad, sus reflexiones sobre el tema del fin de la historia, los vínculos entre la revolución literaria y la revolución de la ciencia histórica, y su visión de la microhistoria. También repasa su trayectoria intelectual y algunas de las grandes figuras que la han marcado (Foucault, Bourdieu, Certeau).
Por Vianney Griffaton
Algunos lectores le reprochan a veces una forma de «quietismo» o, en todo caso, que no tenga suficientemente en cuenta la relación de fuerzas. A menudo ha dicho que su insistencia en la dimensión «razonadora» y «parlanchina» de los textos obreros de 1830-1848 chocaba con la imagen de revuelta popular «salvaje» típica de 1968. En La Parole ouvrière, usted trata la cuestión de la violencia revolucionaria en 1848, y escribe: «Es a través de esa reivindicación igualitaria como la palabra vuelve a comunicarse con la violencia. En las barricadas de junio, los obreros doctrinarios de la Comisión de Luxemburgo se encontraron con los excavadores y albañiles de Creuse. El deseo de ser reconocido se comunica con el rechazo a ser despreciado. La voluntad de convencerse de los propios derechos llevó a la resolución de defenderlos con las armas«.1 En resumen, los obreros «razonadores» que se expresaban en ciertos periódicos y folletos eran los mismos que tomaron las armas en junio. Posteriormente, me parece que ha eliminado la cuestión de la fuerza o la violencia.2 Del mismo modo, usted se interesa por la figura de Blanqui,3 pero lo que retiene de él no es precisamente su pensamiento sobre la toma de las armas. ¿Cómo ve este extracto? ¿Y cómo ve la relación entre el derecho y la fuerza? ¿Qué nos queda por hacer cuando no hemos conseguido que se reconozca nuestra voz?4
He escrito sobre la voz de los obreros en los periódicos de 1848, incluidos los periódicos de junio de 1848, ya que los artículos de Gauny, que parecen algo intemporales, se publicaron de hecho en Le Tocsin des Travailleurs en junio de 1848. Todavía podemos ver a Gauny unos días antes de la insurrección en una gran manifestación y deteniéndose a leer un poema delante de no recuerdo qué estatua. No mencioné las barricadas de junio de 1848. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla: pasé un año trabajando en los archivos de los acusados en junio de 1848. Encontré un montón de documentos sobre lo que la gente podría haber estado haciendo antes, pero no pude llegar a comprender las formas que tomó la insurrección. Los documentos que tenemos sobre la historia de los días de junio de 1848, los materiales de archivo fiables, no dicen absolutamente nada sobre cómo vivieron la violencia los trabajadores. Simplemente dicen que esas personas fueron detenidas, y luego tenemos todos esos documentos sobre ellas. Eso es todo. Me hubiera gustado poder hacer un libro sobre junio de 1848, pero me di cuenta, después de un año de trabajo en el que ni siquiera había revisado mil de los 12 mil expedientes, de que no había manera de que pudiera elaborar una historia militar de junio de 1848. Las personas que cuentan la historia de aquellos días se basan todas en las mismas historias, y al final todas repiten los mismos errores. Yo hablo de lo que el material me permite hablar.
Así que, evidentemente, la gente llegó a la conclusión de que no le interesaba la violencia, no es casualidad, ¡pero tampoco le interesaba la economía! ¡Ok! Una vez más, me interesa lo que puedo hacer con los materiales que tengo. Dicho esto, esos materiales me permiten observar una cosa, a saber, la tensión entre lo que más tarde definí como un conflicto de mundos y un conflicto de fuerzas. La oposición entre dos mundos que estaba en la mente de los trabajadores en junio del 48 no definía ninguna forma de estrategia o táctica de guerra en los enfrentamientos. Había un hiato entre una visión clara del enemigo y la determinación de los medios de combate. Y aún más radicalmente, lo que me llamaba la atención muy a menudo era que el sentimiento mismo de ser una fuerza, de ser la fuerza del futuro, de llevar en sí un mundo nuevo, provocaba una especie de desfase en relación con las técnicas de la lucha. Podemos ver esto precisamente en las críticas de Blanqui. En el prefacio que me pidieron que escribiera para La eternidad a través de los astros, no hablé de técnicas de insurrección porque el libro no las menciona. En cambio, sí comenté en otro lugar la crítica de Blanqui a junio de 1848, cuando dijo: ¡se encerraron en sus cuarteles en vez de pasar al ataque! Pero precisamente: lo que a Blanqui le cuesta entender es que las barricadas son ante todo una forma de afirmar que somos un pueblo unido; nos afirmamos como pueblo frente al pueblo oficial. Pero eso no define una estrategia de combate. Siempre ha habido una brecha entre los movimientos obreros y los movimientos propiamente insurreccionales. Las insurrecciones de Blanqui estaban diseñadas para tomar el poder por asalto, ¡pero fracasó completamente! Lo interesante es partir del desfase entre el sentimiento de pertenencia a un mundo contra otro y la competencia en técnicas de combate. Lo volvimos a ver en 1917. Más tarde, fantaseamos un poco con la feliz fusión de ambos: guerra de guerrillas, ejércitos partisanos que se desenvuelven como pez en el agua entre los campesinos, de acuerdo. Pero, fundamentalmente, lo que veo en la crítica de Blanqui, y también en la política de los blanquistas, es el desfase entre la gente que se considera practicante de la insurrección y el nuevo mundo que se afirma como horizonte de la lucha.
En cuanto a mi supuesto quietismo, no es realmente mi problema. Cuando era militante, yo me ocupaba sobre todo de pegar carteles y de repartir folletos, ¡yo no era un actor en lo que entonces se llamaban acciones partidistas! Nunca pretendí ser más de lo que era. Y cuando se escribe, se escribe. ¡No se puede pretender que alguien que escribe en vez de escribir entre a trabajar a una comisaría!
¿No hay una evolución suya en la forma de ver el pensamiento obrero del siglo XIX, por ejemplo, en «Utopistes, bourgeois, proletétaires» (1975), usted mantiene la idea de una «utopía obrera orgánica» (autónoma, podríamos decir),5 mientras que más adelante hace mucho más hincapié en las trayectorias de desidentificación, de desarraigo de una identidad obrera determinada? ¿Puede explicar qué le molesta del énfasis en una voz obrera autónoma?6 Me parece que el adjetivo «autónomo» tiene dos significados para usted; a veces se valora como algo que se opone al Estado o a la lógica electoral, y a veces parece como si desconfiara de esa insistencia en el carácter «autónomo» del discurso de la clase obrera, que también puede ser una forma de referirse a este discurso como una «cultura» homogénea, y por lo tanto, en última instancia, en su opinión, de mantenerla en su lugar.
Escribí «Utopistes, bourgeois, prolétaires» cuando el fourierismo estaba muy de moda, en los años setenta, cuando algunos tenían la idea de que el fourierismo aportaba las respuestas a las cuestiones que el marxismo había tergiversado o ignorado, la idea de que había habido un momento utópico en el pensamiento obrero que había sido reprimido por el marxismo. He tenido que admitir y decir que, en realidad, ¡no era eso! La aplicación del pensamiento fourierista en los años 1840 estaba mucho más del lado de los filántropos burgueses y de las nuevas técnicas disciplinarias que del «nuevo mundo del amor». Contrarresté el fourierismo con una respuesta obrera. Era una época en la que pensaba que era posible identificar un pensamiento obrero orgánico. Pero la crítica «obrerista» de Fourier en la que yo me basaba la hizo Noiret, que expresaba la visión republicana mucho más que una visión específicamente obrera. L’Atelier es, en efecto, un discurso obrero; pero ese discurso obrero está construido por un ideólogo ajeno al mundo obrero. Así que tuve que cambiar constantemente las cosas y mostrar que las formas de expresión que definirían una subjetividad obrera eran al mismo tiempo formas de expresión mixtas, tomadas directamente de otros lugares o vinculadas al impredecible viaje de la carta errante. Se formaron discursos de resistencia, subversión y emancipación, pero no sólo estaban en desacuerdo con el llamado pensamiento burgués; también estaban en desacuerdo con el pensamiento identitario que se suponía que era el pensamiento de la clase obrera.
En aquella época, había algo más que era importante para mí, y era toda la cuestión de la literatura obrera, de la poesía obrera, que la burguesía y los escritores establecidos no consideraban suficientemente obrera, auténticamente obrera, como resumía el famoso mandato de Victor Hugo al poeta obrero Constant Hilbey:7 «¡Sigue siendo lo que eres, poeta y obrero! Por el contrario, cada vez me parecía más evidente que la propia insistencia en la identidad obrera y la idea de una expresión adecuada de esa identidad eran una forma de arresto domiciliario.
Para Gauny, la realidad fundamental del trabajo proletario es el tiempo robado.8 Ya ha explicado en otro lugar que para Gauny la emancipación consiste en tomar el tiempo que no tiene, es decir, dedicar parte de su tiempo de sueño, normalmente dedicado a la reproducción de su fuerza de trabajo, a su emancipación intelectual.9 Esto nos remite a lo que Robert Castel ha descrito como una de las reivindicaciones más apasionadas de los trabajadores, a saber, la reducción de la jornada laboral y la demanda de tiempo libre. Usted aborda esa historia del ocio en dos artículos de Scènes du Peuple («La barrière des plaisirs» y «Le théâtre du peuple»). Esta cuestión del ocio me parece importante por varias razones. En primer lugar, la emancipación, tal como aparece en algunos de los textos que ha desenterrado (el de Gauny en particular) y tal como usted la analiza, corresponde a una «redistribución de la antigua división entre hombres de ocio y hombres de trabajo».10 En segundo lugar, me parece que la cuestión del ocio, las fiestas, etc., desempeñó un papel importante en la reactivación, a mediados de los años setenta, de la imagen de un pueblo «ruidoso y colorido, […] muy conforme a su esencia, bien arraigado a su espacio y a su tiempo”,11 tal reactivación alimentó un entusiasmo renovado por la cultura popular, la artesanía y las fiestas populares (expresado en algunos éxitos editoriales especialmente significativos —Le Cheval d’orgueil, Montaillou—, así como en la moda «retro» del cine de la época), sobre la cual usted adoptó una opinión muy dura en su momento.12 Por último, sus artículos sobre la historia del ocio son también uno de los mejores lugares para su crítica de cierta interpretación del pensamiento de Foucault (la tesis de una omnipotente disciplinarización-moralización de la organización del ocio de los trabajadores).13A la luz de su trabajo sobre la historia del movimiento obrero, ¿cómo ve el vínculo entre el tiempo liberado y la emancipación? ¿Puede hablarnos de las cuestiones históricas y políticas que plantea su trabajo sobre la historia del ocio?
La cuestión del ocio no es la misma que la cuestión del tiempo libre. Aristóteles estableció una distinción entre el ocio como forma de disponer del tiempo y la pausa, como interrupción de la actividad. El primero caracteriza a los hombres libres, es decir, a los que disponen de tiempo de ocio, mientras que el segundo concierne a los hombres «mecánicos» cuyo tiempo se divide entre el trabajo y el descanso. En resumen, el ocio no es una división métrica de un tiempo homogéneo, sino una manera de estar en el tiempo, opuesta a otra. Está claro que la emancipación, concebida como autoemancipación, concierne a la conquista del ocio como tal: la capacidad para el trabajador de darse el tiempo que no tiene, de instalar ese tiempo libre ya sea en el del trabajo (como lo formula Gauny en «Le Travail à la tâche»), ya sea en el del descanso (las horas robadas al sueño para actividades de ocio como la lectura o la escritura). La batalla por «el tiempo libre», es decir, por la reducción del tiempo de trabajo, presupone esa conquista primaria del ocio, que no consiste en aumentar o reducir el tiempo medido, sino en negar la división entre dos formas de estar en el tiempo y de utilizar el tiempo.
Evidentemente, el tema que me ocupaba era la conquista del ocio así definida. Por eso definí el tipo de sujeto obrero implicado en esa conquista de un modo que difiere de las imágenes de la fiesta popular tan socorridas entonces. Éstas implicaban una imagen del sujeto pueblo que se ajustaba al reparto tradicional: alternancia entre el trabajo duro y los arrebatos colectivos de alegría. Era el mismo reparto en el que se basaban los consejos dados a los poetas obreros por los poetas consagrados: escribir canciones para puntuar el trabajo en el taller o para acompañar las fiestas populares. Insistí en la negativa de los poetas obreros a participar en tal reparto, en su deseo de escribir poesía de poetas y no de obreros. También señalé que la prensa obrera de la época tenía poco gusto por las formas de entretenimiento popular promovidas por los historiadores de las mentalidades y exaltadas en los años postizquierdistas.
En otras palabras, sólo me ocupé del tiempo libre de forma indirecta, utilizando material proporcionado por quienes querían civilizarlo o reprimirlo, y como reacción a ciertas teorías sobre el poder o el pueblo. El «teatro popular» del que he hablado no es el que expresa la cultura popular, sino el de la gente que quiere educar al pueblo. Y el artículo sobre la «imposibilidad de los placeres» persigue dos objetivos al mismo tiempo: por un lado, opone la idea de una cultura popular autónoma a los intercambios que suceden en la frontera que supuestamente los separa. Por otro lado, frente al tema entonces de moda de la disciplinarización y la moralización de los cuerpos obreros por parte del poder, muestra el ensayo y error de un aparato represivo que no sabe muy bien qué debe reprimir y menos aún qué tipo de moral debe producir.
Esta tesis no debe nada en particular a Thompson. Simplemente constata la importancia, a lo largo de ese periodo, de la idea amplia de la república de la que hablábamos antes: la república como forma de vida global bajo la bandera de la libertad y la igualdad: una república democrática con sus propias formas de movilización, como los clubes, para desarrollar una voz del pueblo republicano que se impone a la acción de los representantes y los controla; una república social con su propia fuerza organizada en el mundo obrero a través de las asociaciones. Esta voluntad de crear una república obrera, que se expresó en particular a través de las acciones y los textos de los delegados de la Comisión de Luxemburgo, iba más allá de la cuestión de la participación de los trabajadores en la campaña electoral. El asunto electoral era, naturalmente, monopolio de la burguesía, que ya estaba implicada en él. El campo de la democracia obrera estaba en seria desventaja en ese terreno electoral desconocido. Los delegados luxemburgueses fracasaron en su intento de elegir diputados obreros desconocidos para el electorado. La «paradoja» que señalas muestra de hecho la contradicción entre dos ideas del pueblo y de la democracia. La primera aplicación del sufragio universal demostró que no era el arma de la democracia sino el instrumento de su represión, una forma de enfrentar al «pueblo» del sistema representativo (el conjunto de individuos aislados) con los intentos de autoorganización del pueblo democrático.
¿Qué relación ve entre las ideas filosóficas que desarrolla en Les Mots de l’histoire y su práctica como historiador, tal y como se ve en La noche de los proletarios y Les Scènes du peuple? ¿Deberíamos verlo como una especie de teorización a posteriori de su propia práctica, del mismo modo que La arqueología del saber se remonta de un modo más reflexivo al enfoque desarrollado por Michel Foucault en sus primeros trabajos históricos?
No creo que haya ninguna relación directa entre La noche de los proletarios y Les Mots de l’histoire. Les Mots de l’histoire no desarrolla el «método» que yo utilizaría en La noche de los proletarios. De hecho, la evolución es más indirecta. Pasa por El filósofo y sus pobres. El filósofo y sus pobres, en particular la parte sobre Platón, era menos una reflexión sobre mi método de historiador que sobre la posibilidad del objeto de mi historia, es decir, este acontecimiento constituido por las palabras de aquellos que se permiten pensar y escribir cuando no es «asunto suyo», de aquellos a los que la entrada de la escritura en sus vidas, incluso a través de unas pocas líneas en un trozo de papel de envolver o de papel recogido en la calle, trastocó por completo. Intenté retomar la cuestión desde la crítica platónica de la escritura, su crítica a la letra huérfana que sale a hablar con cualquiera sin amo y sin saber a quién hablar y a quién no… Y así, a partir de ahí, desarrollé un seminario de reflexión sobre la política de la escritura, que no se basaba tanto en La noche de los proletarios, sino que trataba sobre el poder de las propias palabras, que había sido mi tema a través del material histórico de los textos obreros. Esto iba acompañado de una reflexión sobre la forma en que otros (filósofos, escritores, historiadores, sociólogos) habían tratado ese poder. Había lanzado un programa bastante amplio sobre el tema de la política de la escritura, en el que acabé desechando un montón de cosas —desde los escritos de los Padres del Desierto hasta los conflictos sobre la buena escritura escolar a principios de la Tercera República— que acabé por no utilizar en absoluto. Y luego, poco a poco, me centré en cómo otros habían trabajado con material similar al mío, pero de maneras completamente distintas. Empieza con Tácito y la forma en que inventa el discurso del centurión sublevado Percenio, al tiempo que declara inválidos tanto la sublevación como el discurso. Sigue con Michelet y esa escena arquetípica de la descripción de las Fiesta de la Federación, donde menciona los discursos de los oradores del pueblo, pero al mismo tiempo no retoma ni una sola palabra de ellos, y donde al final ya no son los oradores los que hablan, sino la tierra, las cosechas, las generaciones y todos sus símbolos. Luego me encontré con la curiosa expresión de Braudel sobre el «papelerío de los pobres» como obstáculo para la visión histórica. Trabajé sobre Le Roy Ladurie y el modo en que territorializó la herejía cátara. De este modo, pude llevar a cabo una reflexión global sobre el modo en que los historiadores tratan el discurso herético, es decir —más que el discurso religioso disidente— el discurso de las personas que no deberían hablar o que, si hablan, ¡no deberían decir eso! También está el papel de las solicitaciones externas; por ejemplo, una vez me pidieron que escribiera un artículo sobre dos libros sobre la Revolución Francesa, uno de los cuales era The Social Interpretation of the French Revolution, de Alfred Cobban.15 Fue entonces cuando empecé a interesarme por la historiografía revisionista y, en particular, por la interpretación revisionista de la Revolución Francesa, que dice que fue sólo una ilusión o que ya había ocurrido antes.
Por supuesto, el telón de fondo era la forma en que yo mismo había tratado mi propio material, pero no era una reflexión directa sobre mi práctica, sino sobre la forma en que la historia, y la historia en su momento más glorioso, había tratado el material de la palabra errante, la palabra herética, la palabra fuera de lugar. Todo esto se resume en Les Mots de l’histoire.
Volvamos a la cuestión del anacronismo, que es central en su pensamiento sobre la historia.16 Usted la aborda en Les Mots de l’histoire (en particular en el capítulo dedicado a la historiografía de la Revolución Francesa), pero sobre todo en el estrecho diálogo que mantiene con Lucien Febvre en «Le concept d’anachronisme et la vérité de l’historien».17En él sostiene que «el concepto de ‘anacronismo’ es antihistórico porque oculta las condiciones mismas de toda historicidad. La historia existe en la medida en que los hombres no ‘se parecen’ a su tiempo, en la medida en que actúan en ruptura con ‘su’ tiempo […]». En resumen, según usted, hay historia en la medida en que hay anacronía (o anacronías). Pero esa posición no siempre ha sido aceptada o comprendida por los historiadores. Antoine Lilti, profesor de Historia Moderna en el Collège de France, por ejemplo, ve en su texto la tentación de «reducir, o incluso borrar, la cesura entre el presente y el pasado del historiador, mediante una crítica más o menos radical de la concepción moderna del tiempo histórico».18Algunas de sus afirmaciones parecen prestarse a ese tipo de comentarios; pienso, por ejemplo, en la comparación que hace entre los obreros de 1830 y los estudiantes de 1968.19 ¿Qué opina de esta crítica? ¿Y cómo podemos evitar referir una figura, una lucha o una palabra a «su» tiempo, sin proceder al tipo de borrado o superposición de tiempos que algunos temen?
La comparación que mencionas la hacen, de hecho, mis interlocutores, y yo respondo definiendo lo que me parece el rasgo común más significativo: no las formas de hacer y de pensar de los obreros de 1830 y las de los estudiantes de 1968, sino el hecho de que ambos tienen la sensación de que «nada volverá a ser igual». Creo que este sentimiento es real y que ha tenido efecto en ambos casos (a diferencia del «cambio de paradigma» que supuestamente se produjo como consecuencia del Covid). Pero no le doy ningún valor metodológico a este tipo de comparaciones. Construí La noche de los proletarios y El maestro ignorante a partir de los acontecimientos y las referencias sociales, políticas y culturales de la época en que vivieron sus protagonistas. Gauny responde a los predicadores sansimonianos, no a Glucksmann. Jacotot responde a Lasteyrie —y al universo erudito y progresista que encarna— y no a Milner (lo que no impide que su diálogo sea útil para ampliar el escenario en el que hablan Glucksmann y Milner).
Una cosa es situar a alguien en su época. Decir que los hombres se parecen más a su tiempo que a sus padres es otra muy distinta, y apela a un concepto mal explicado del tiempo, que conduce a aberraciones como el uso de una lógica de la verosimilitud para decretar lo que un tiempo autoriza o prohíbe. Siempre me he basado en hechos probados, no en conjeturas sobre su posibilidad. Y entre esos hechos atestiguados está el hecho de que la gente rompe con el tipo de temporalidad inherente a su actividad, que inventa otra forma de tratar el tiempo. Las «anacronías» pueden ayudar a hacer pensables y formulables esas formas de desvinculación. Es lo que he dicho sobre la historia del significante «proletario». Pero lo importante es la «noche»: el esfuerzo por romper el orden normal del tiempo, es decir, la división entre dos tipos de temporalidad: la de los hombres «libres» y la de los hombres «mecánicos».
En «Le concept d’anachronisme» y en otros textos (véase recientemente Les Temps modernes), usted también insiste en que «el tiempo no existe, sino sólo los tiempos, cada uno de los cuales es siempre en sí mismo una forma de enlazar varias líneas, varias formas de temporalidad».20 ¿Puede explicar en qué se diferencia esta afirmación de pluralidad (y el concepto de anacronía —o más bien de anacronías— que sustenta) del esquema braudeliano de las tres temporalidades? En la misma línea, ¿qué opina de la noción de «discordancia de los tiempos» de Christophe Charle?21 Vale la pena señalar de paso que su insistencia en la pluralidad y la heterogeneidad es un corolario de su crítica a lo que Veyne llama la ilusión de la unidad de estilo de una época.22
Digamos que la pluralidad de los tiempos en la obra de Braudel está muy determinada, en una escala que va de lo más lento a lo más rápido. Hay tres niveles de temporalidad, que se definen en última instancia por las velocidades, que a su vez remiten a una cierta distribución de lo sensible, donde hay gente de lentitud y gente de velocidad, por decirlo muy rápidamente. Hay capas temporales, pero sólo se definen por a diferencia de velocidades, que finalmente confluyen en la dinámica del tiempo largo. Lo que he intentado pensar es en la no sincronicidad del tiempo, es decir, que en un periodo de tiempo determinado coexisten varias líneas temporales y es ese tipo de discordancia, o asincronía, lo que hace la historia, lo que hace que la historia ocurra. La historia existe porque en un momento dado no hay concordancia entre la evolución de la industria, la evolución de la economía, la evolución de las formas políticas, la evolución de las ideologías, la literatura, etcétera. Y eso es exactamente lo que encontramos en la famosa crítica marxista a los revolucionarios vestidos de romanos. El atuendo romano no es sólo un disfraz; el atuendo romano da testimonio de una forma de historicidad que desempeña un papel, un papel abrumador, en la Revolución.
Ese fue el punto de partida de mi trabajo. Le declaré la guerra a esa idea a la que siempre me he opuesto: un proletario es un trabajador de la gran industria. Antes estaban los artesanos, ¡y no eran verdaderos proletarios porque no eran contemporáneos de la gran industria! A lo que respondí que «proletario» era una palabra de los primeros tiempos de la antigua Roma republicana que tenía un significado jurídico, ¡y que en el siglo II d. C. nadie sabía lo que significaba! «Proletario» es una palabra que vuelve a designar no un tipo de trabajador, no un tipo de desarrollo industrial, sino cierto tipo de situación que se define a la vez en una época determinada pero que también tiene un aspecto transhistórico: un proletario es alguien que pertenece a un mundo sin estar incluido en él, alguien que está dentro y fuera al mismo tiempo. La acción de los proletarios, de las personas que se declaran proletarias y luchan como tales, es la acción de personas que rechazan ese reparto que las excluye de un mundo que, sin embargo, se basa en su trabajo. Pero pueden luchar contra el reparto de los mundos gracias a la discordancia del tiempo. Trabajan en formas económicas que siguen siendo «atrasadas» si se quiere, pero al mismo tiempo viven a la luz de acontecimientos políticos que han creado otra temporalidad, referencias literarias que también definen otra temporalidad, nociones jurídicas que son aún más antiguas… Eso es lo que quería decir, que es muy diferente de una cuestión de velocidad y lentitud. ¡No pretendo ser la persona que «descubrió» que el tiempo no estaba sincronizado! Por otra parte, he insistido en el hecho de que esa discordancia de los tiempos remite a una base fundamental para mí, a saber, la discordancia entre las palabras y las cosas. A pesar de todo, los historiadores siempre quieren que las palabras se correspondan con sus cosas. Es precisamente el famoso caso Cobban, que dice: ¡los derechos feudales ya no existían, ya no existía nada! ¿Cómo se puede hacer historia de algo que ya no existe? ¡Es una forma de liquidar la historia! Tampoco se trata de una brecha generacional, es el hecho de que una generación misma se compone de tiempos que no son sincrónicos.
Cuando hablamos con algunos historiadores, una crítica que surge ocasionalmente sobre Les Mots de l’histoire es que algunas de las obras de las que usted habla son «anticuadas», con el corolario implícito de que la historiografía ha pasado a otra cosa, ¿qué piensa de eso?
En mi opinión, es una forma clásica de negación, que consiste en decir: ya no estamos ahí. En la conferencia de Cornell, Yves Lequin reaccionó a mi texto sobre el mito del artesano diciendo: “¡Sí, pero ya no estamos allí! Hace mucho tiempo que lo sabemos”. Si él lo sabía, ¿por qué nunca lo dijo? Recuerdo que, al mismo tiempo, cuando salió El filósofo y sus pobres, la gente me decía a propósito de mis críticas a Bourdieu: «¡No hay que disparar a las ambulancias!”. Lo que querían decir era: ¡Bourdieu está acabado! 40 años después, ¡el pensamiento de Bourdieu se ha apoderado de las ciencias sociales! Así que no me tomo muy en serio ese argumento. Del mismo modo, he oído decir que El odio a la democracia ataca cosas que están «pasadas de moda». Pero la ideología republicana que yo analizaba entonces se ha convertido en la ideología oficial de nuestros gobiernos, la que sustenta los grandes mítines de la derecha y la extrema derecha que hemos visto recientemente. El argumento de «ya no estamos allí» siempre esconde algo más, creo yo. Y como no me interesan las cosas ocultas, ¡eso no me interesa!
Diría que ataqué modelos que eran pesados: Braudel, Febvre, es un modelo pesado, Bourdieu, es un modelo pesado… Y esos modelos pesados, siguen ahí, insisten. Por otra parte, es cierto que hay historiadores que ya pasaron página, que se han distanciado de una cierta tradición de la historia del trabajo, que se han distanciado de la historia de las mentalidades. Como decíamos antes, hay historiadores que han leído a Foucault, que han leído lo que ha venido de los antropólogos, lo que ha venido a través del feminismo, del pensamiento decolonial, algunos incluso han leído lo que yo he escrito… Yo diría que ha habido desplazamientos. Dicho esto, no hay un nuevo modelo pesado que haya destronado esos modelos de tratamiento reductivo del discurso desplazado que yo había cuestionado.
La crítica a todos los discursos del fin ha sido uno de los elementos más destacados de su pensamiento desde los años noventa. Me gustaría volver a lo que dice sobre «el fin de la historia», porque me parece que hay dos tesis distintas en tu trabajo sobre el tema. Al final de Mots de l’histoire,23 dice que «el fin de la creencia en la historia como figura de la racionalidad» es una de las variantes de los discursos del fin. Pero el fin de la historia es también el fin de la creencia en la necesidad histórica, la idea de que «no hay futuro esperando a suceder»,24 de que ninguna necesidad histórica garantiza nuestra acción. Y esta crítica de la idea de necesidad histórica está en el horizonte de toda su obra.25 En resumen, me parece que para usted el fin de la historia son dos cosas: la idea del fin de la creencia en la necesidad histórica, pero también el fin de la creencia en la capacidad de cada uno para hacer historia. ¿Cree que esta presentación es aceptable y, en caso afirmativo, cuál es la relación entre estas dos ideas del fin?
En efecto, la idea del fin de la historia puede significar cosas diferentes. Hay un primer «fin de la historia», que está vinculado a la idea de que la historia ha cumplido su misión. El fin de la historia, como proclama el famoso libro de Fukuyama, sigue formando parte de la tradición según la cual existe un movimiento histórico que conduce a un fin determinado. El fin ya no es la revolución, el fin es el estado en el que el mundo está en paz y la democracia se ha extendido por todo el mundo. Eso es lo que yo llamaría el fin de la historia según la creencia en la historia.
Pero lo que he dicho, lo que hemos visto con el colapso de la URSS, el colapso de los movimientos obreros, la dislocación del mundo del trabajo, es que no hay fin de la historia, porque la historia nunca ha sido algo así como un sujeto que cumple una misión, que lleva una promesa, que conduce a un fin del que ella misma daría nacimiento. Lo que he dicho es que el tiempo no es un sujeto, el tiempo no es un actor. Incluso la cuestión de si los seres humanos hacen la historia o no la hacen en cierto sentido está mal planteada. La verdadera cuestión es qué capacidad de cambiar su condición concedemos o negamos a tal o cual tipo de ser humano. Hay poderes, hay contrapoderes, hay cadenas de acción, hay conflictos, pero tenemos que ser capaces de pensarlos al margen de cualquier idea del tiempo como agente y de la historia como sujeto. Mi «fin de la historia» es el fin de esa creencia en la acción propia de la historia.
En uno de los capítulos de Les Mots de l’histoire, usted analiza lo que llama «una teoría del lugar de la palabra», cuyo modelo ve en Michelet y que se expresa de manera ejemplar en el Montaillou de Emmanuel Le Roy Ladurie.26 Usted resume así la operación de «territorialización del sentido»: «Todo habla, todo tiene sentido en la medida en que toda producción de palabra puede asignarse a la expresión legítima de un lugar». En consecuencia, en Montaillou, la palabra herética «no es una sustancia teológica» (es decir, no es realmente un pensamiento), sino simplemente la expresión de «la visión espontánea de esos montañeses que viven al margen de los dogmas rigurosos y de las ideas cambiantes de las ciudades». Ahora bien, en el capítulo del libro dedicado a la historia social («¿Una historia herética? «), usted hace una distinción entre, por una parte, la manera en que la historia de las mentalidades «redime» el discurso herético dándole «otra voz, la voz del lugar», haciendo de ese discurso la expresión de su modo de ser, y, por otra parte, la manera en que, en su opinión, la historia social «reduce» el exceso de discurso que da lugar al movimiento social moderno reduciéndolo a las mutaciones industriales o económicas, a los cambios tecnológicos, o incluso a las sociabilidades urbanas o fabriles. Tengo varias preguntas sobre esta distinción: en primer lugar, ¿qué quiere decir exactamente —y cómo lo connota— con el término «redención»?27 ¿Y qué distingue a esa redención de la reducción? En segundo lugar, usted sugiere que la manera en que la historia de los movimientos sociales contemporáneos ha intentado encontrar un lugar para el exceso de palabras (a través de los conceptos de «cultura» o «sociabilidades») difiere de la operación de territorialización del sentido llevada a cabo por los historiadores medievalistas o modernistas, y que esta diferencia se deriva del hecho de que la «herejía democrática» no se deja territorializar (a diferencia, según usted, de la disidencia religiosa estudiada por Le Roy Ladurie). Dice usted que «la democracia […] es ante todo un desorden en la relación entre el orden del discurso y el orden de los cuerpos».28 Pero, ¿no podría decirse lo mismo de la herejía? O dicho de otro modo: ¿en qué se diferencia el desorden democrático del desorden herético? Por último, siempre en relación con esta noción de «territorialización», ¿cree usted que vincular un pensamiento a una situación social y material reduce necesariamente este último a no ser más que la expresión del primero, o convierte necesariamente el pensamiento en un «pensamiento-utensilio»?29
No he dado a la noción de «redención» el estatuto de un concepto riguroso. Dicho esto, la operación a la que nos referimos de este modo difiere de la reducción en que, en lugar de devolver simplemente una palabra a las causas de las que es efecto, la transforma en otro tipo de palabra, en otro modo de producir palabra. Michelet no explica el discurso de los oradores de pueblo por la condición de los campesinos. Sustituye su voz por la voz de la tierra. Le Roy Ladurie sigue esa tradición. Hace de la herejía la expresión de un lugar y no el efecto de una condición. Pero al hacerlo, la mantiene en el ámbito del sentido. La expresión es una forma de causalidad global inmanente que, en la época romántica, se opone a la cadena mecánica de causa y efecto. La herejía se territorializa, pero se salva como forma de religión. Era una religión pagana de la tierra. Los historiadores de las mentalidades medievales, entre ellos Ginzburg, juegan con la homonimia de paganus, que significa campesino, y pagano: pagano como expresión de un ser terrestre planteado como inmóvil. Y para explicar la herejía, juegan con el tipo de archivo que tienen a su disposición: los archivos de los inquisidores. Es un doble recurso del que carece el historiador de los movimientos sociales. El trabajo y el taller no pueden convertirse en ningún procedimiento de expresión de sentido. Los archivos policiales son de poca ayuda en ese sentido. Entonces tenemos que explicar el habla y el pensamiento como efecto de algo que no es del orden del habla y del pensamiento: transformaciones en la organización económica que producen transformaciones en las condiciones de trabajo, que a su vez producen formas de conciencia que dan lugar a expresiones características.
El mismo recurso falta más radicalmente para lo que he llamado desorden democrático, porque no hay sustrato material que pueda funcionar ni como fuente de expresión (la tierra) ni como causa eficiente (el trabajo). La democracia debe entonces transformarse en una forma global de sociedad, una forma de orden, a la manera de Tocqueville, que en 1848 no olvidó combatir la democracia militante.
En la única ocasión (que yo sepa) en que se le ha preguntado por el giro lingüístico,30 usted ha respondido remontándose esencialmente a los fundamentos filosóficos de esa corriente (de Lacan a Derrida). Ahora bien, el giro lingüístico ha suscitado debates muy vivos en el seno de la comunidad histórica, y más concretamente en el campo de la historia social.31 Hay varios factores que lo vinculan a esos debates, en particular su proximidad a William H. Sewell, una de las principales figuras del giro lingüístico; el hecho de que el prefacio de la traducción inglesa de Les Mots de l’histoire no sea otro que Hayden White;32 y el hecho de que varios artículos historiográficos sobre el tema lo asocien —¿contra su voluntad?— con esa corriente.33 Por último, en algunos de sus escritos de 1990-2000, le gusta burlarse de «la importación francesa de la fantasía estadounidense de la amenaza deconstruccionista».34 No me parece, sin embargo, que comparta la opinión de algunos seguidores del giro lingüístico de que todo acceso a la realidad como tal es ilusorio, incluso si observa que el contenido factual de ciertos textos de la clase obrera hasta cierto punto no puede decidirse. ¿Podría hablarnos un poco más de su relación con los autores asociados al giro lingüístico, y de cómo encaja su propio trabajo histórico en esa corriente?
El giro lingüístico nunca ha sido un problema para mí. Es algo que ha influido en la recepción de mi obra, en los lugares donde era un problema, es decir, esencialmente en el mundo anglosajón. Por ejemplo, la introducción de Donald Reid a la traducción inglesa de La noche de los proletarios se preguntaba si yo era deconstruccionista o no.35 Algunos historiadores ingleses, como Patrick Joyce en particular, me asociaron con ello, pero nunca fue un problema para mí, porque desde el principio trabajé esencialmente sobre las palabras. Mi primer texto, siendo aún estudiante, el de Leer el Capital, era ya un trabajo sobre las palabras, un trabajo sobre la manera en que Marx transformaba los conceptos de Feuerbach para hacerlos corresponder con conceptos de teoría económica. Cuando trabajé en lo que se convirtió en La noche de los proletarios, me interesé desde el principio por la importancia histórica de las palabras, lo que me llevó a confrontarme con cierta tradición histórica para la que las palabras no son más que la expresión de realidades subyacentes. Por otra parte, yo sostenía que las palabras son realidades materiales que se apoderan de las personas y las hacen actuar. En cierto modo, eso es lo que me interesó desde el principio. La Parole ouvrière se organizó a través de polémicas obreras que retomaban las palabras de patronos, jueces y periodistas. Luego, La noche de los proletarios se construyó en torno a las cartas de los obreros sansimonianos… No pude vivir un giro lingüístico, porque desde el principio estuve en el tema de la lengua y en cierto modo nunca lo abandoné, lo que quizá me hizo asociarme a ese giro lingüístico. Pero ese nunca ha sido mi problema.
El segundo punto es que mi interés por las palabras nunca ha implicado ninguna forma de relativismo o escepticismo, o la idea de que la realidad son sólo palabras, que nunca tenemos acceso a ella… Lo que he dicho, de diversas maneras, trabajando sobre la historia o sobre la literatura, no es que la realidad no exista, sino que cualquier realidad determinable es consecuencia de un cierto sentido de la realidad, que se elabora en un entramado de palabras, relatos, explicaciones e interpretaciones. Esto no abre la puerta a ninguna forma de escepticismo o relativismo. Por eso no entendí muy bien la polémica de Ginzburg, como si la negación del Holocausto fuera el resultado del relativismo.36 Lo que le dije cuando hablé con él fue que el negacionismo es dogmatismo, ¡no escepticismo!
Fue idea del editor pedir a Hayden White un prefacio para la traducción de Mots de l’histoire. No me hizo mucha gracia que Hayden White lo hiciera sobre el tema del «revisionismo» de Rancière. Pero no creo que tuviera mayores consecuencias. Sí, ha habido algunas reacciones amargas: ya te conté de ese pequeño artículo de Lynn Hunt que me asociaba con el relativismo deconstruccionista. Pero todo eso no me afectó realmente (risas).
También me parece que su crítica a la categoría de «experiencia vivida» está en parte vinculada al movimiento del giro lingüístico. Es en «L’historien, la littérature et le genre biographique» donde esta crítica se lleva a cabo de forma más sistemática, a partir de un comentario sobre la biografía de Luis XI de Paul Murray Kendall.37 Su objetivo es criticar la categoría de experiencia vivida. En ese capítulo de Politique de la littérature, retoma las principales formas que ha adoptado ese trabajo crítico. El primer enfoque, ilustrado por el Pinagot de Alain Corbin, «consiste en […] marcar la distancia entre los individuos y los datos objetivos a partir de los cuales se construye su ‘experiencia vivida’». El enfoque opuesto, por el contrario, «trabaja sobre el carácter indisoluble del nudo entre la vida y la escritura», refiriéndose esta vez a Moi, Pierre Rivière y al relato de Herculine Barbin publicado por Foucault. Esos dos enfoques críticos antagónicos presuponen, por una parte, que no hay rastro de escritura —de Pinagot sólo quedan «datos objetivos»— y, por otra, que se trata de «vidas en las que no hay ‘experiencia vivida’ que interponer […], vidas que no son más que el rastro de escritura que nos han dejado». En la mayoría de los casos, sin embargo, el historiador no se enfrenta a este tipo de situación límite, sino a una mezcla de «datos objetivos» y «experiencia subjetiva». ¿Cómo puede tener lugar en este caso la crítica en actos de esta categoría de experiencia vivida que usted reclama? O, más sencillamente, ¿qué implicaciones tiene esta crítica de la categoría de experiencia vivida para la escritura de la historia?
La crítica del uso de la «experiencia vivida» es completamente independiente de la cuestión del «giro lingüístico». Tiene que ver con el uso de categorías causales por parte de los historiadores, y en particular con el uso de la causalidad inmanente, que sostiene que las personas «se parecen a su tiempo»: que interiorizan en su pensamiento y en su acción las propiedades de la totalidad en la que viven. La categoría de experiencia vivida es fundamental para este tipo de causalidad, porque la experiencia vivida tiene el privilegio de desempeñar el papel de causa y efecto. Se nos dice: vivían así porque así era su vida. Luis XI se complacía en torturar a quienes se oponían a él porque la vida de su época estaba hecha de violentos contrastes. Aparentemente es posible que un historiador respetado produzca ese tipo de demostración sin sobresaltar a sus colegas y sin que éstos se den cuenta de que esa «experiencia de vida» en tiempos de Luis XI viene directamente de las páginas de Huizinga. Esto es posible porque esos colegas comparten con Murray Kendal los estereotipos interpretativos que permiten deducir lo subjetivo de lo objetivo o lo objetivo de lo subjetivo.
Por lo demás, me parece que la regla de oro es construir un libro sobre la base del tipo de material que estamos tratando, lo que muestra y cómo lo muestra. Es a partir de esta especificidad que hay que concebir un tipo específico de trama narrativa y una manera específica de producir sentido. Es el material que tenemos ante los ojos el que debe definir en última instancia el tema del libro, no la idea inicial con la que lo encontramos por primera vez como fuente de información. Por ejemplo, partimos con la idea de hacer una historia de las formas de lucha de los trabajadores, y el material nos impone otro tema: ¿qué más significa ser trabajador? A partir de ahí, nos encontramos con un amplio abanico de materiales que «hablan» de formas diferentes, que vinculan lo subjetivo y lo objetivo de maneras muy distintas: por ejemplo, un periódico llamado L’Atelier, correspondencia entre trabajadores, informes de los apóstoles-reclutadores sansimonianos, informes de los inspectores encargados de controlar las asociaciones obreras. No es posible armonizar estas voces para producir, por síntesis, la voz de la clase obrera. Es necesario destacar la pluralidad de formas de cambiar el ser-trabajador que así se perfilan y la pluralidad de voces que las presentan.
Su crítica a una concepción globalizadora de la clase obrera pasa por insistir en el carácter altamente individualizado de las figuras que pueblan sus primeros libros y artículos, muy alejadas de una condición obrera genérica: es Gabriel Gauny, es Jeanne Deroin, es Jacotot, es la sansimoniana Désirée Véret… Tantas individualidades que no tienen valor como encarnaciones/ilustraciones de fenómenos colectivos. En el prólogo de La noche de los proletarios, usted adopta una posición muy original sobre el mandato de representatividad que atraviesa la historiografía del movimiento obrero, y afirma con tranquilidad la importancia de «[los] discursos y [las] quimeras [de] algunas decenas de individuos ‘no representativos’» que recorren el libro.38 ¿Puede volver sobre la cuestión de la representatividad y la forma en que respondió a ella? ¿Qué opina de la forma en que la microhistoria italiana intentó responder a ese dilema a través del oxímoron de lo «normal excepcional» que propuso Edoardo Grendi?39 Volviendo a este punto, me parece que hay varias maneras de leer El queso y los gusanos de Ginzburg, libro al que usted mismo ha vuelto. Se puede descartar la figura de Menocchio a una mera curiosidad; se puede, como Ginzburg, utilizarlo como observatorio desde el que examinar las influencias recíprocas entre la cultura de las clases subalternas y la cultura dominante en la Italia del siglo XVI.40Pero quizá el pasaje más inquietante del libro se encuentra en el último párrafo, cuando se hace referencia a «un hombre llamado Marcato o Marco, que sostenía que cuando el cuerpo muere, también muere el alma», sobre el que Ginzburg concluye: «Sabemos mucho sobre Menocchio. De ese Marcato o Marco —y de tantos otros como él, que vivieron y murieron sin dejar rastro— no sabemos nada». Lo que sugiere que pudo haber muchos más Menocchios de los que pensamos. ¿Qué opina de la cuestión de lo excepcional? ¿Qué relación hay entre lo «excepcional» y lo normal? ¿Qué relación ve entre la microhistoria italiana y sus propios escritos, que también están marcados por un fuerte énfasis en la singularidad de los acontecimientos hablados? En sus escritos históricos, ¿contrapuso la «escena» al «gran relato»? En El método de la igualdad, usted se opone enérgicamente a la idea de que «el discurso que cuenta es el discurso de la gente que no habla»41 (lo que equivale a silenciar a esas individualidades problemáticas, los Gaunys y otros, en nombre de su estatus supuestamente anómalo), pero ¿no hay una dificultad opuesta en encubrir el silencio de los «mudos» con el discurso de los «parlanchines»?
Hay dos problemas diferentes. Uno es saber si nos basamos en las palabras de los parlanchines (es decir, simplemente aquellos cuyas palabras han llegado hasta nosotros) o en las palabras mudas que suponemos que son la expresión de aquellos que no han dejado rastro. La otra es cómo interpretamos la primera, si prestamos atención a lo que dice explícitamente o a lo que suponemos que se ha expresado a través de ella. En cuanto al primer punto, estoy de acuerdo con Ginzburg: tenemos que basarnos en las palabras excepcionales que están realmente atestiguadas para comprender esta «verdadera historia de los hombres» que «tiene lugar en la sombra». Esta palabra prueba la capacidad que puede manifestar un individuo perteneciente al mundo de los hombres oscuros. Y siempre es más interesante partir de la realidad de lo que los hombres oscuros han sido capaces de decir y hacer que de especulaciones generales sobre las probables —es decir, no comprobables— razones que hacen que esta capacidad sea imposible o rara. También estoy de acuerdo con la crítica de Ginzburg a los argumentos de Lucien Febvre sobre la imposible incredulidad de Rabelais. En cambio, no puedo aceptar la manera en que separa las palabras del carpintero de la cultura libresca que él pretende presentar como expresión de una «tradición campesina» precristiana, ligada a los «ritmos de la naturaleza», la misma tradición que los jesuitas veían en los pastores de Éboli «no muy diferentes en la inteligencia y el conocimiento de los animales que cuidaban». Esto nos remite a la operación que sustituye las voces de los que hablan la palabra «muda» de la tierra. Detrás de la cuestión de en qué material nos basamos para escribir la historia, está la cuestión de la división de lo sensible: ¿aceptamos o no, como base de interpretación, la división jerárquica entre dos tipos de inteligencia y dos categorías de seres que hablan?
En una entrevista para Cahiers du Cinéma,42usted criticaba una «historización galopante» que «va de la mano de una uniformización del pensamiento que acompaña a la de la política», considerándola como una forma de «gestión del patrimonio» (gestión del patrimonio que usted vio especialmente en acción en Lieux de Mémoire).43 La tendencia a los obituarios y a las enciclopedias que menciona en esa entrevista, ¿tiene algo que ver con un contexto histórico específico (el discurso sobre el fin de la historia en los años noventa), o se trata de una especie de tendencia inmanente a la propia práctica de la historia, algo así como el diagnóstico que hace Nietzsche en su Segunda consideración intempestiva: de la utilidad y la inconveniencia de la historia para la vida? ¿Y cómo pueden los historiadores protegerse de esa tendencia a la historización?
Creo que es casi imposible escapar a ella. En la historización hay dos cosas: está el proyecto enciclopédico, y también está siempre este núcleo, a saber, que la historización es la práctica que da valor explicativo al tiempo, y siempre en estas dos formas de sucesión y coexistencia. Son cosas inherentes a la práctica de la historia. No es fácil ser historiador y no dar al tiempo un valor causal. Tomemos a alguien como Paul Veyne, que quiere ser hereje, pero que te explica, cuando habla de Cristo, que al final el pensamiento del Evangelio es lo que podría haber pensado un judío promedio de la época. Es bastante confuso viniendo de alguien que quiere ser absolutamente herético, y que al mismo tiempo adopta ese modelo de explicación: ¡Jesús se explica en términos de su tiempo! ¿Por qué existió el cristianismo si Jesús se parecía a su época? Ahí está, creo que hay una dificultad para pensar las rupturas. Y luego está la presuposición desigual que yace en el corazón de la autoconciencia del erudito: soy un erudito porque no comparto la ilusión de los ignorantes que creen ver algo nuevo donde todo puede explicarse por lo que vino antes o por lo que está alrededor.
Ése es el primer punto. El segundo es la lógica circundante del consenso que impulsa a nuestros gobiernos y a nuestra cultura. La idea del consenso en general es que todo debe estar en su sitio, es decir, que todo debe estar situado. Tenemos que poder decirnos a nosotros mismos: cada cosa está en su momento, está en su lugar, no nos va a molestar más. Todo debe explicarse. La extraordinaria extensión y ramificación del conocimiento académico que ha caracterizado las últimas décadas está detrás de ese ordenamiento generalizado. Toda forma de vida ordinaria se convierte en objeto de conocimiento y, al convertirse en objeto de conocimiento, entra en las categorías de la explicación histórica. Esa racionalización se ve reforzada por el periodismo, que ha puesto las explicaciones de las ciencias sociales al alcance de todos y las destila cada hora.
Así pues, triunfan el orden consensual, la lógica interna de la explicación histórica y la de las ciencias sociales. Sólo podemos escapar a esa triple limitación con perspectivas diagonales y transversales, que desbaraten la falsa evidencia tanto de la sucesión como de la contemporaneidad. Pero, al mismo tiempo, la historia existe como disciplina, los alumnos tienen que aprenderla, hay planes de estudio, tiene que haber manuales para cada periodo, cada objeto debe tener sus puntos de referencia fijos…
En Política de la literatura, usted resume en una frase una de las tesis centrales de Les Mots de l’histoire:44«La revolución de la ciencia histórica tuvo lugar ante todo en la literatura». En el mismo texto, señala que los escritores del siglo XIX (Tolstoi, Hugo) leían a los historiadores de su época (y viceversa). En lugar de que la revolución literaria prevalezca sobre la revolución de la ciencia histórica, ¿no es cierto que a partir del Romanticismo hubo un intercambio bidireccional entre la escritura de novelas y la escritura de la historia?
En primer lugar, creo que hay que distinguir dos cosas: la relación entre historiadores y literatos como personajes sociales, y la relación entre literatura e historia como formas de escritura. Y si nos centramos en este segundo punto, que es el importante, yo diría que, a pesar de todo, ¡el intercambio es desigual! Al fin y al cabo, es la literatura la que ha establecido a la vez un ideal de historia y los medios para alcanzarlo. Es la famosa revelación que tuvo Augustin Thierry cuando leyó a Chateaubriand: que la tarea de la historia es resucitar el pasado. Después fue Michelet, por supuesto, quien retomó la fórmula, pero fue sobre todo en Chateaubriand donde Augustin Thierry vio ese ideal. De repente, «¡Faramundo! ¡Faramundo!», ese gran himno de los guerreros francos, se convirtió en un modelo para la historia, ¡aunque no se pueda decir que Augustin Thierry lo consiguiera realmente! Michelet, en cambio, intentó hacerlo realidad. Esta idea de la historia como resurrección procede de la literatura.
El segundo punto es que uno de los grandes medios de esa resurrección, a saber, el uso de «testigos mudos», creo que también está ejemplificado en la literatura, con Balzac, con su manera de leer una historia en una pared, en un escaparate o en la decoración de un interior… También podemos pensar en todas las fantasías que la gente tenía en aquella época en torno a las novelas de Walter Scott. Existe una idea muy fuerte de que hay una historia de costumbres, de formas de vivir, de sentir y de percibir que los historiadores nunca han hecho, y que ellos, los escritores, los Hugo, los Balzac, sienten realmente que están haciendo. Sobre esta base Michelet lanzó su propia empresa, que sería retomada en un modo menor, un tanto racionalizado, cientifizado, por los historiadores de las mentalidades.
Pero creo que sigue existiendo una relación de prioridad, que a veces se convierte en una relación de oposición. Tú citas a Tolstoi; fue Tolstoi quien dijo: ¿qué hacen los historiadores oficiales? Reproducen los planes de los generales, ¡esos generales que se imaginan que sus planes se han cumplido en el campo de batalla! Pero no, la verdadera historia está hecha de pequeños relatos de cosas que ocurrieron a diestra y siniestra en el campo de batalla, y es la literatura la que tiene los medios para desenterrarlos, a diferencia de los historiadores que nunca han sido más que los copistas de los generales. Creo realmente que la revolución literaria es una condición indispensable: los testigos mudos, los objetos, las ropas, los paisajes, los decorados, los muros, etc., son ante todo los escritores quienes los hacen hablar. El capítulo de Los Miserables sobre el «gran recolector» lo ilustra: la cloaca que se lleva toda la basura de la grandeza y de la miseria es como un discurso de las cosas mismas que refuta cualquier otro discurso sobre los grandes hechos históricos.
Ya dijo usted bastante en otra parte45 sobre lo que le debe a Foucault como para no volver sobre ello aquí. Sin embargo, tengo una pregunta sobre la evolución política del último Foucault. En El método de la igualdad46 usted describe su último encuentro con él, durante una entrevista para Révoltes logiques. Señala que de las ocho preguntas que le había formulado, Foucault había omitido cuatro, a saber, todas las relativas a la «nueva filosofía», y que cuando se reunió con él para recoger sus respuestas, sólo habló del «peligro rojo». Sugiere que la publicación del texto sobre la leyenda de los filósofos47 significó el fin de todas las relaciones entre usted y él. La evolución política del último Foucault es, como sabemos, objeto de un debate muy vivo;48¿cuál es su opinión al respecto? ¿Y qué relación, si la hay, existe entre esta evolución política y la filosofía del último Foucault? También me gustaría pedirle que respondiera a otro texto particularmente virulento, que también trata de la relación entre la generación Barthes-Foucault-Serres y la «nueva filosofía».49
Quitemos primero de en medio estas líneas. Se incluyeron en un artículo que me pidieron que escribiera sobre un libro que criticaba a los «nuevos filósofos» y consideraba que habían manipulado a los grandes representantes de la generación en cuestión. Cuestioné la ingenuidad del juicio, pero no emití un juicio global. Mi posición de fondo sobre la cuestión está expresada en el texto sobre «la leyenda de los filósofos», que analiza la promoción de la figura del filósofo, del intelectual, que está vinculada a toda la trayectoria posterior a Mayo.
En cuanto al último Foucault —¡queda por ver dónde empieza el último Foucault!— me limitaré a dos o tres puntos. Primer punto: Foucault siempre ha tenido una relación extraordinariamente ambivalente con el marxismo. Por un lado, Foucault siempre declaró su exterioridad en relación con toda la construcción teórica marxista: recuerdo haberlo oído hablar de la «catedral gótica» que era El Capital, y también tenía la experiencia de haber estado en el PCF en su juventud. Por un lado, tenía una relación muy negativa con la teoría y la política marxistas y, al mismo tiempo, está claro que toda una parte de su obra puede pensarse como una especie de complemento de los textos de El Capital sobre la incautación de los cuerpos por el capital. Recuerdo una conferencia en el Collège de France, cuando trabajaba sobre la prisión, en la que de repente evocó la relación entre la prisión como captura del tiempo y la forma salarial. Está claro que Foucault siempre tuvo una relación ambigua con el marxismo. Ese es el primer punto.
El segundo punto es que llegó un momento en que Foucault se cansó de ser visto como un pensador de la represión, de la disciplinarización, de la denuncia de las disciplinas, etc. Llegó un momento en la historia del izquierdismo en que los pensadores, de diferentes maneras, empezaron a hartarse de denunciar la represión y dijeron que tenían que pasar a cosas más interesantes. Deleuze lo hizo a su manera, Foucault lo hizo a su manera, incluso de forma un tanto brutal en La voluntad de saber, que es un libro muy extraño, porque en cierto sentido es un libro que anuncia una continuación que no tendrá lugar, o más bien que tendrá lugar mucho más tarde con un espíritu completamente diferente. La voluntad de saber es algo así como un libro final, o en todo caso un libro de ruptura que dice: ¡no, el poder no nos impide hablar, el poder nos pide que hablemos, nos obliga a hablar! Así que hay un punto de endurecimiento teórico, que en ese momento también corresponde a la especie de captura política operada por Glucksmann y compañía… ¡Foucault siempre había estado fascinado por Glucksmann, su lado burlón y pretencioso, que representaba todo lo que Foucault admiraba con un poco de ingenuidad! Glucksmann lo llevó en su gira anticomunista. Y como la gente reaccionó ante esta captura, Foucault se tensó y se consideró perseguido. Ese es el tercer punto, más circunstancial.
El fondo sigue siendo la distancia que tomó con respecto al modelo del análisis de la represión, del poder como represor, de la captura de individuos en sus cuadrículas. Siempre se ha interesado por la positividad de las prácticas, más que por sus efectos represivos. Esto definió su doble línea de investigación: por un lado, un interés por la positividad de todas las prácticas de poder, por ejemplo la positividad de la policía en el sentido dieciochesco, la idea del biopoder como poder que organiza la vida en lugar de reprimirla; por otro lado, paralelamente, un trabajo sobre las técnicas del yo, no como técnicas de dominio de sí mismo, sino como técnicas de constitución de la propia relación con la verdad.
Esto es lo que puedo decir de la evolución de Foucault. Hay al menos una línea que está clara: nos alejamos de la represión, la denuncia, etc., nos interesamos por los aspectos positivos de las prácticas y técnicas de los poderes políticos, de los poderes carcelarios, pero también del poder que podemos tener sobre nosotros mismos. Por lo demás, el tercer punto, la cuestión de sus asociaciones políticas, es secundario. Dejaré de lado el asunto iraní, que tiene una lógica distinta.
¿Qué opina de la oposición entre miserabilismo y populismo que hacen Claude Grignon y Jean-Claude Passeron en su libro Le Savant et le populaire? En una entrevista para Politix,50 Claude Grignon habla favorablemente de su crítica al enfoque llamado «miserabilista», pero me preguntaba qué piensa de la forma en que luego ataca la obra de Michel de Certeau (en la que ven una reacción «típicamente populista» al enfoque «miserabilista») (¡no hay duda de que algunas personas lo incluirían en la categoría «populista» junto al de Certeau!). Siguiendo con la cuestión de su relación con la sociología crítica francesa, el sociólogo Gérard Mauger, en dos textos, ve en su defensa de la capacidad de pensar de cada uno una forma de aristocracia invertida.51 La acusación no me parece muy generosa, pero tendría curiosidad por conocer su reacción ante tales juicios. Para terminar sobre este punto, ¿ha recibido alguna vez una respuesta del propio Bourdieu o de alguno de sus «discípulos» (que no sea en forma de alusión malintencionada, como en el texto de Mauger citado más arriba)? ¿Qué le parecería una respuesta al modo spinozista (que era el que proponía Bourdieu): sólo en la medida en que conocemos los mecanismos de dominación podemos esperar liberarnos de ellos, aunque sólo sea parcialmente? Por último, ya que se ha mencionado el nombre de De Certeau, ¿cuál era su relación con su obra? Da la impresión de que en el tratamiento de la herejía, usted enfrenta a De Certeau (La fábula mística) con Le Roy Ladurie, y que comparte con él una cierta proximidad intelectual.
Aquí hay varias cuestiones. El libro de Grignon y Passeron expresaba una visión de la cuestión de lo «popular» más cercana a la mía que a la de Bourdieu. No recuerdo cómo definía el populismo, pero me parece que esta noción es poco apropiada para caracterizar el enfoque de Michel de Certeau. En cualquier caso, lo que me interesaba de Certeau no era su teorización de las artes de hacer, que dio lugar a apropiaciones un tanto simplistas. Era su aproximación a la herejía, que preserva como pensamiento disidente en lugar de reducirla a la realidad social de la que es proyección imaginaria. A un nivel más profundo, comparto su atención al acontecimiento del habla, habla que, por su exceso sobre los cuerpos que se supone que designa o expresa, rompe el tejido consensual que pone a los cuerpos en «su» lugar. Este poder que él y yo concedemos al habla «errante» nos sitúa evidentemente del mismo lado en relación con las posiciones de la historia de las mentalidades y de la sociología bourdieusiana. No estoy muy familiarizado con las críticas que me han llegado desde ese lado, donde creo que la gente ha preferido ignorarme. Para responder a tu pregunta, la idea de que el conocimiento de las formas de dominación es lo que proporciona los medios para salir de ellas me parece una falsa evidencia que la sociología de Bourdieu comparte con el marxismo. Esa falsa evidencia se basa en el paralogismo de la ciencia social. Se presenta como una ciencia de la necesidad, la única que tiene la llave de la liberación. Pero la necesidad conocida sólo autoriza una manera de ser libre, que es adaptarse a ella. O hay que plantear que es la propia necesidad la que genera la libertad. Esta era la creencia marxista en la dirección de la historia. Desde que esa fe se desvaneció, las ciencias sociales se instalaron en la repetición de un conocimiento «crítico» que no tiene otro fin que sí mismo. Nos ahogamos en volúmenes de literatura sociológica o «crítica» que ha analizado sin cesar todos los trucos de la dominación sin producir ningún efecto liberador.
En Les Temps modernes, usted expresa su escepticismo sobre la noción de «presentismo»,52 pero ¿qué piensa de la noción de régimen de historicidad propuesta por François Hartog, y de la forma en que describe el régimen moderno de historicidad, que en su opinión se abre con la Revolución?53 Su definición de la era democrática como una «era de la expectativa», una «era gobernada por el imperio del futuro» (expresión utilizada al final de Les Mots de l’histoire), es muy similar a la de Hartog. ¿No existe, con esta noción de régimen de historicidad un intento de responder a la paradoja que menciona al final de Les Mots de l’histoire, a saber, que la historia contemporánea «[se ha abstenido] de pensar las formas mismas de historicidad con las que se enfrenta: las formas de la experiencia sensible, de la percepción del tiempo […]»? ¿Y qué cree que define esta nueva percepción del tiempo al entrar a la era democrática?
La noción de presentismo es otra forma de vincular el tema del fin de la historia con la visión tocquevilliana de la era democrática como un tiempo y una forma de vida que se ha despedido de la grandeza del pasado y de las grandes perspectivas. Se construye a partir de una simple visión lineal del tiempo (antes/durante/después), dejando de lado el hecho de que el tiempo también actúa como línea divisoria entre condiciones: está el tiempo de los que tienen tiempo (hombres de ocio) y el tiempo de aquéllos a quienes se les ha robado el tiempo, que se ven obligados a vivir en el universo de la repetición y se esfuerzan por arrancarse de él. La noción de régimen de historicidad es ciertamente preferible a la dudosa idea de «hombres que se parecen a su tiempo», pero sigue construyéndose únicamente a partir de la dimensión horizontal del tiempo (pasado, presente, futuro). No incluye la división vertical del tiempo ni las formas de subversión que se proponen destruirla. No se trata sólo de vincular de manera diferente presente, pasado y futuro. Los proletarios de la noche no se contentan con situar sus pensamientos y acciones en la perspectiva de otro futuro. Contraponen un presente a otro. Intentan vivir en un tiempo que no es el suyo. Es a través de esta invención de otro presente como comienzan otro futuro. Este es un punto en el que siempre he insistido: son las subversiones del presente las que crean futuros, no los programas de mundos mejores por venir. Un régimen de historicidad es también el resultado de una tensión entre regímenes de temporalidad. Y un régimen de temporalidad es un doble anudamiento del tiempo que tiene en cuenta tanto la dimensión horizontal como la vertical: es la ruptura en el presente de la división entre el tiempo de los hombres mecánicos y el de los hombres libres lo que devuelve el pasado de otra manera y anticipa otro futuro.
Debo admitir que este doble anudamiento no se tuvo en cuenta en Mots de l’histoire. Las consideraciones del último capítulo sobre el tiempo de la edad democrática, marcado por el futuro, se quedan al mismo tiempo con una visión global que ignora la división del presente y con una imagen de la democracia como época que no rompe, en sustancia, con la doxa tocquevilliana. En mis textos posteriores insisto en que la democracia es una práctica, no una forma de sociedad o una atmósfera de una época definida por rasgos antropológicos.
Usted trata la cuestión de la percepción del tiempo en la era democrática en un texto «menor» pero sugerente, el prefacio que escribió para La eternidad a través de los astros de Auguste Blanqui. En él, usted parece sugerir que él no creía en la necesidad de la historia (de ahí la dura crítica de Blanqui al positivismo de Auguste Comte, que él veía como una doctrina del orden), ni creía en el «Grand Soir». Usted escribe: «Que no existe una vía real hacia el progreso es ya la lección que los más conscientes han sacado de 1848. El fracaso de las revoluciones de 1848 fue precisamente eso: el fracaso de una visión del mundo en la que la dominación daría paso a la evidencia republicana de la ley del progreso, igual que la oscuridad da paso a la luz. Y, más ampliamente, el fracaso de la idea de un sentido de la historia al que se asociaría la causa de la justicia social y de la igualdad política.”54 Sin pretender que Blanqui hable en nombre de todos los revolucionarios de su siglo, su prefacio complica enormemente la idea que generalmente tenemos de la relación entre los militantes del siglo XIX y el horizonte revolucionario. ¿Era ese el propósito de ese prefacio?
También en este caso, mi punto de partida fue el material que tenía ante mí, no la intención de demostrar algo. Me pidieron que presentara el texto de Blanqui, que ni siquiera sé si había leído antes. Y fue al leerlo cuando me di cuenta de hasta qué punto contradecía cualquier visión del sentido de la historia al hacer de la acción revolucionaria un lanzamiento de dados que se repetiría innumerables veces en innumerables mundos. Y es que el revolucionario más radical del siglo XIX escribió un libro que situaba la acción revolucionaria en el marco de una pluralidad de mundos y de un tiempo constituido por ciclos que siempre se repiten. Esta visión de las cosas puede atribuirse al periodo posterior al 48, en el que proliferaron los ensueños palingenésicos y espiritistas en un contexto de desilusión radical ante las teorías del progreso. Pero la influencia de la visión palingenésica se dejó sentir a lo largo de todo el siglo; ya era muy fuerte en la década de 1830 y fue dentro de esta visión donde tomó forma el pensamiento de Gauny, que veía el proceso de emancipación como la obra de varias existencias sucesivas. El texto de Blanqui pertenece a este universo del saber herético, que he mostrado como caldo de cultivo del pensamiento emancipador.
Notas al pie
- La Parole ouvrière 1830-1851 : textes rassemblés et présentés, con Alain Faure, París, UGE, 1976, p. 12. Subrayado nuestro.
- Insistiendo en particular en la idea de que «la política es un conflicto de mundos más que un conflicto de fuerzas», como subrayó Rancière en una entrevista en 2023 para la revista Contretemps: Jacques Rancière, Arash Behboodi y Alireza Banisadr, «Un conflit de mondes plutôt qu’un conflit de forces. Entretien avec Jacques Rancière«, Contretemps, 19 de junio de 2023.
- Además del prefacio a L’Eternité par les astres de Blanqui (Les impressions nouvelles, colección «Réflexions faites», 2012), véase también el artículo «Le Salut aux ancêtres» (sobre Georges Sorel et la Révolution au 20e siècle, de Michel Charzat, y Écrits sur la Révolution, de Blanqui), La Quinzaine littéraire, nº 262, 1977, pp. 19-20.
- Sobre este último punto, Rancière señala en «La scène révolutionnaire et l’ouvrier émancipé (1830-1848)», Tumultes, nº 20, «Révolution, entre tradition et horizon», mayo de 2003, p. 62: «Naturalmente, probar la razón de uno nunca ha obligado al otro a reconocerla, y el adversario siempre puede evadirse allí donde se le convoca y obtener la victoria por otras armas». Véase también La Mésentente : Politique et philosophie, París, Galilée, col. «La philosophie en effet», 1995, pp. 82 y ss.
- Para Rancière, nunca se trata de oponer el discurso utópico (sansimoniano o no) al «objeto bueno» que supuestamente sería esa utopía obrera orgánica. En este artículo, hace hincapié en la dimensión antifeminista de este último. Véase «Utopistes, bourgeois et prolétaires», L’Homme et la Société, n° 37-38, 1975, pp. 95-96.
- La misma reticencia se encuentra en Les Scènes du peuple: (Les Révoltes logiques, 1975-1985), Lyon, Horlieu, 2003 (p. 206): «El problema reside menos en la existencia de rincones de autonomía e indisciplina popular que en la intersección entre los circuitos del trabajo y los del ocio, en la multiplicación de esas trayectorias —reales o ideales— por las que los obreros circulan en el espacio de la burguesía y dejan vagar en él sus sueños».
- Ver Jacques Rancière, «L’Archange et les orphelins. Victor Hugo, conseil aux poètes et importance du rôle des poètes-ouvriers dans la morale future de l’humanité», La Quinzaine littéraire, n° 448, 1985, pp. 15-16.
- Esta realidad se repite obsesivamente en las cartas de Gauny: véase, por ejemplo, la conclusión de una carta a Retouret («aún tengo más que decir, pero el tiempo libre escasea, tengo poco, adiós, amistad») o la carta a Ponty en la que se describe a sí mismo y a su amigo como «pobres de tiempo libre» (en las páginas 209 y 216 respectivamente del Philosophe plébéien).
- Esta transgresión de la jerarquía del tiempo no está exenta de peligros. En un pasaje de La Nuit des prolétaires (p. 84), Rancière evoca «el agotamiento de quienes han sucumbido a la tarea imposible de una doble vida, como el tipógrafo Eugène Orrit, para quien el Telémaco bilingüe dejado por Jacotot no bastaba para completar su doble trabajo de jornalero y enciclopedista nocturno».
- Cf. Les Scènes du peuple, op. cit. pp. 14-15. Precisemos que el ocio, según Rancière, es también, y quizás ante todo, el ocio del pensamiento.
- Ibid, p. 8. Cabe preguntarse hasta qué punto puede encontrarse esta imagen en una obra clásica como Culture d’en haut, culture d’en bas, L’émergence des hiérarchies culturelles aux États-Unis, de Lawrence W. Levine, La Découverte, 2010. Sobre este punto, véanse las breves observaciones de Christophe Charle en un artículo de La Vie des Idées: Peter Marquis, «L’Éden d’une culture partagée«, La Vie des Idées, 17 de septiembre de 2010.
- Véase, por ejemplo, Jacques Rancière, «Les mirages de l’histoire immobile», Les Nouvelles littéraires, «Notre mémoire populaire», 2620, 26 de enero-2 de febrero de 1978, p. 21. Véase también Moments politiques : Interventions 1977-2009, París – Montreal, La Fabrique – Lux, 2009, p. 20: «El aparato ideológico dominante se interesa particularmente por la palabra [del obrero o del campesino] cuando, en el atardecer de su vida, puede contribuir a alguna crónica de antihéroe (X un obrero como los demás, Y un campesino de Bigouden). Entonces tiene derecho a hablar en la medida en que aporta nuevos conocimientos sociales, pero sobre todo en la medida en que ha pasado más años de su vida trabajando y callando. Añadamos que su testimonio será tanto mejor recibido cuanto menos se resista (más ordinario) y cuanto menos se ponga a pensar».
- Una crítica comparable de las explicaciones en términos de «control social» en la historia del ocio puede encontrarse en un artículo contemporáneo de Gareth Stedman-Jones, «Class expression versus social control? A critique of recent trends in the social history of leisure», History Workshop Journal, nº 4, otoño de 1977, pp. 162-170 (retomado en Languages of Class: Studies in English Working Class History, 1832-1982, Cambridge, 1983).
- De hecho, esta tesis se expresa más claramente en la respuesta de Rancière a las objeciones de Sewell, Papayanis, Newman y Johnson que en el propio texto. Véase Jacques Rancière, «A Reply», International Labor and Working-Class History, primavera 1984, nº 25, pp. 42-46.
- La obra original data de 1964. Para la traducción francesa, véase Alfred Cobban, Le Sens de la Révolution française, traducción de F. Lessay, prefacio de E. Le Roy Ladurie, París, Julliard, 1984, p. 220.
- Sobre este punto, véase Sébastien Laoureux, «De l’anachronisme à l’anachronie’. Le pouvoir de faire (de) l’histoire selon Rancière» en Sébastien Laoureux, Isabelle Ost, Jacques Rancière, aux bords de l’histoire, París, Éditions Kimé, col. «Philosophie en cours», 2021.
- Jacques Rancière, «Le concept d’anachronisme et la vérité de l’historien», L’inactuel, n° 6, Calmann-Lévy, 1996, pp. 53-68.
- Antoine Lilti, «Rabelais est-il notre contemporain ? Histoire intellectuelle et herméneutique critique», Revue d’histoire moderne & contemporaine, 2012/5 (n° 59-4bis), pp. 65-84.
- Por ejemplo, en este pasaje: «Lo sorprendente al leer estos textos obreros de los años 1830, no sólo los panfletos de lucha, sino también toda la correspondencia, los poemas, algunos de los cuales se han conservado, era darse cuenta de que no había mucha diferencia, desde cierto punto de vista, entre los obreros de 1830-1840 y los estudiantes del 68». Véase Jacques Rancière, Et tant pis pour les gens fatigués: Entretiens, París, Éditions Amsterdam, 2009, p. 644. Otros, en cambio, van en la dirección opuesta, por ejemplo este pasaje de Les Mots de l’histoire en el que Rancière critica un cierto utopismo histórico destinado a resucitar «la presencia del presente», o cuando señala que los militantes sansimonianos del siglo XIX nos interesan «no tanto por lo que nos los acerca como por lo que nos los hace extraños» (Les Scènes du peuple, op. cit., p. 94).
- Jacques Rancière, Les Scènes du peuple, op. cit, p. 7. Véase también este pasaje en «Le concept d’anachronisme et la vérité de l’historien»: «La multiplicidad de líneas de temporalidad, de los propios significados del tiempo, incluidos en un «mismo» tiempo, es la condición de la acción histórica».
- Christophe Charle, Discordance des temps. Une brève histoire de la modernité, París, Armand Colin, 2011, p. 494.
- Para Paul Veyne, esta ilusión corresponde a «la idea de que todos los acontecimientos de una misma época tienen la misma fisonomía y forman un conjunto expresivo» (véase la larga nota a pie de página de la página 42 de Comment on écrit l’histoire: essai d’épistémologie, París, Éditions du Seuil, «L’Univers historique», 1971; reimpresión ampliada de «Foucault révolutionne l’histoire», 1978).
- Jacques Rancière, Les Mots de l’histoire : Essai de poétique du savoir, París, Seuil, col. «Points Essais», 2014 (1a ed. 1992), pp. 167-168.
- Título de una entrevista con Jean-Baptiste Farkas, retomada en Et tant pis pour les gens fatigués, op. cit., pp. 549-560.
- Jacques Rancière, La Méthode de l’égalité : Entretien avec Laurent Jeanpierre et Dork Zabunyan, Montrouge, Bayard, 2012, pp. 161-162 : «El sentido global de lo que he hecho es que no hay necesidad ni conocimiento de la necesidad que funda la acción».
- Ver el capítulo «Le lieu de la parole» en Les Mots de l’histoire. Sobre Montaillou, ver también el artículo «De la vérité des récits au partage des âmes», Critique, 2011/6 n° 769-770, pp. 482-483.
- Nótese que el término «redención» aparece en otros contextos, como en el texto sobre Sebald en Les Bords de la Fiction.
- «Exposé de Jacques Rancière», Raison présente, n°108, 4o trimestre 1993. Les sciences humaines en débat (I).
- Término usado en el artículo «La maladie des héliotropes : Notes sur la ‘pensée ouvrière’», Ethnologie française, vol. 14, n. 2, pp. 125-30.
- Ver la entrevista «Les mots du dissensus» publicada en Diacritics y retomada en Et tant pis pour les gens fatigués, op. cit., pp. 172-177.
- Sobre este tema, véase la importante obra de Sabina Loriga y Jacques Revel, Une histoire inquiète, les historiens et le tournant linguistique. EHESS-Gallimard-Seuil, col. «Hautes Études», 2022, p. 392, y más concretamente el capítulo dedicado a la historia social.
- Ver Mischa Suter, «A Thorn in the Side of Social History : Jacques Rancière and Les Révoltes logiques», International Review of Social History, 57(01), abril 2012, pp. 61-85.
- Por ejemplo, Lenard Berlanstein, «Working with Language: The Linguistic Turn in French Labor History», Comparative Studies in Society and History, vol. 33, nº 2 (abr., 1991), pp. 426-440, quien asocia el nombre de Rancière con los de Joan Wallach Scott y William H. Sewell, entre otros. La misma asociación en Patrick Joyce, ‘The end of social history?’, Social History, vol. 20, nº 1 (ene., 1995), pp. 73-91 (Patrick Joyce añade a la lista anterior —en la que también se incluye a sí mismo— el nombre de Gareth Stedman Jones). Véase también Donald Reid, «The Night of the Proletarians. Deconstruction and Social History», Radical History Review, nº 28-30, 1984, pp. 445-463, calificado por Geoff Eley de «artículo clave»: véase Geoff Eley, «De l’histoire sociale au ‘tournant linguistique’ dans l’historiographie anglo-américaine des années 1980», Genèses, nº 7, (marzo de 1992), pp. 163-193.
- Véase Jacques Rancière, entrevista con Christian Delacroix y Nelly Wolf-Cohn, «Les hommes comme animaux littéraires», Mouvements, nº 3, marzo-abril de 1999, reimpreso en Et tant pis pour les gens fatigués, op. cit. p. 137. Y en una reseña por lo demás admirativa de Le Fil et les Traces, Rancière se muestra claramente reservado ante la crítica de Ginzburg de un supuesto «escepticismo posmoderno» («De la vérité…”, op. cit.). Sin embargo, en otro lugar, a propósito de Les Mots de l’histoire, afirma: «[…] cuando hablo de la poética del conocimiento o cuando me intereso por la cuestión de la narración del historiador —en particular por la historia de las mentalidades— no es para decir que la historia sólo es narración, ficción, literatura, no es para defender una posición relativista como: sólo hay relatos y al final todo es ficción; ni tampoco es defender una posición textualista: sólo hay textos, más textos y siempre textos. Jacques Rancière, «Histoire et Récit», en L’histoire entre épistémologie et demande sociale, Actes de l’université de Blois, septembre 1993, IUFM de Créteil, Toulouse, Versailles, p. 183.
- Jacques Rancière, The Nights of Labor: The Workers’ Dream in Nineteenth-Century France. Traducción de John Drury. Introducción de Donald Reid. Filadelfia: Temple University Press, 1989.
- Voir Carlo Ginzburg, Le Fil et les traces, traducción de Martin Rueff, Verdier, 2010.
- Para el argumento completo, véase Politique de la littérature, París, Galilée, colección «La philosophie en effet», 2007, pp. 199-201. Cabe señalar que Paul Veyne, en una nota a pie de página en la que denuncia lo que denomina la «ilusión fisonómica», también cuestiona la imagen que Huizinga tiene del fin de la Edad Media: «Uno quisiera saber […] qué hay de real detrás de la sombría figura que el siglo de Villon y las danzas de la muerte tiene ante nuestros ojos, y en qué nivel de realidad se sitúa el admirable estudio fisonómico de Huizinga […]» (Paul Veyne, Comment on écrit l’histoire, op. cit, p 42).
- Jacques Rancière, La Nuit des prolétaires : Archives du rêve ouvrier, París, Fayard, col. «Pluriel», 2012 (1ª ed. 1981), pp. 8-10. Recordemos esta bella cita de Jean-Marie Konczyk, de su relato autobiográfico Gaston, l’aventure d’un ouvrier, publicado en 1971: «Por el momento, me contento con decir que los obreros no son seres colectivos. Son individuos con una vida que vivir». La cita se encuentra en Xavier Vigna, L’espoir et l’effroi. Luttes d’écritures et luttes de classes en France au XXe siècle, París, La Découverte, 2016, 250 p. Véase también este pasaje de Le Spectateur Émancipé sobre una fiesta campestre que Gauny y sus compañeros aprovecharon para hacer propaganda: «Haciéndose espectadores y visitantes, trastornan la división de lo sensible que dicta que los que trabajan no tienen tiempo para dejar vagar al azar sus pasos y sus miradas y que los miembros de un cuerpo colectivo no tienen tiempo para dedicarse a las formas e insignias de la individualidad» (p. 25). Subrayado nuestro.
- Véase Edoardo Grendi, «Micro-analyse et histoire sociale», Écrire l’histoire, 3, 2009, pp. 67-80. Véase también Jacques Revel, «L’histoire au ras du sol», prefacio a Giovanni Levi, Le Pouvoir au village. Histoire d’un exorciste dans le Piémont du XVIIe siècle, trad. M. Aymard, París, Gallimard, 1989, pp. XXX-XXXIII, y el epílogo de Carlo Ginzburg a Mythes, emblèmes, traces; morphologie et histoire, París, Flammarion, 1989; nueva edición ampliada, revisada por Martin Rueff, Verdier, 2010.
- Lo que, como señala Patrick Boucheron en el prefacio del libro, significa también «dar al pensamiento del molinero friulano la misma dignidad, valor y coherencia» que al de Rabelais (Carlo Ginzburg, Le fromage et les vers : l’univers d’un meunier du XVIe siècle, Flammarion, 1980 [2019 para la edición «Champs»], p. XIX).
- Voir La Méthode de l’égalité, op. cit., pp 193-195.
- «Les mots de l’histoire du cinéma», entrevista con Antoine de Baecque, retomada en Et Tant Pis pour les Gens Fatigués, op. cit., pp. 103-104.
- Jacques Rancière, «Histoire et Récit», en L’histoire entre épistémologie et demande sociale, op. cit., pp. 200-201. Ver también sobre este punto la conclusión de Mots de l’histoire.
- Politique de la littérature, op. cit., p. 88.
- Ver en especial La Méthode de l’égalité, op. cit., pp. 71-76.
- Ibid., pp 74-75.
- «La légende des philosophes (les intellectuels et la traversée du gauchisme)», con Danielle Rancière, Révoltes logiques, número especial, «Les lauriers de mai ou les chemins du pouvoir (1968-1978)»,febrero 1978, pp. 7-25, texto retomado en Les Scènes du peuple.
- Ver recientemente Daniel Zamora y Mitchell Dean, Le dernier homme et la fin de la révolution, Lux, 2019.
- Reproducimos aquí el extracto pertinente, ya que el texto no está disponible en línea: «Los nuevos filósofos son unos completos desconocidos para la filosofía contemporánea, que por lo demás está muy viva…». ¡Qué optimismo! Aubral y Delcourt se esfuerzan por separar el buen grano de la paja espiritualista, para demostrar que los filósofos más jóvenes han abusado de los mayores para promocionarse: Foucault y Lacan han sido traicionados, Châtelet se ha recuperado, Desanti, Serres y Barthes han sido atraídos a una emboscada, Deleuze y Lyotard han sido tratados con desprecio. Estas explicaciones nos llevan a preguntarnos: ¿el pensamiento de alguien ha sido traicionado por falsos discípulos? ¿Pero no tiene interés en restablecer él mismo su pensamiento, o no tiene una plataforma desde donde hacerlo? ¿Otros han visto su crítica decidida en un dossier que glorifica lo que condenaban? ¿Pero ignoraban que no se les pedía su pensamiento, sino su nombre, para presentarlos a la Société des Grands Intellectuels Réunis? ¿Acaso esas «traiciones» no les valieron el reconocimiento de su propio poder en el seno de la SGIR? Tal circulación de nombres propios que Aubral y Delcourt muestran en el corazón de la «filosofía» de JM Benoist, ¿no tiende a convertirse en una ley de funcionamiento de todo el «pensamiento» de la alta intelectualidad de izquierda? Los fenómenos que la «joven filosofía» ha sistematizado ya habían aparecido: la utilización de la política para dar el valor añadido de «acontecimiento» a los cursos universitarios, la espectacularización de la enseñanza, la aparición del star-system, la complacencia recíproca de los grandes pensadores, los homenajes recibidos sin desagrado del demi-monde periodístico, el consentimiento a la formación de extraños imperios en la intersección de la Universidad, la edición, la prensa y los salones. Los mayores que no alentaron esta invasión del terreno filosófico por la razón comercial y publicitaria la han dejado en cualquier caso producirse”. Jacques Rancière, «Sur Contre la nouvelle philosophie de François Aubral et Xavier Delcourt», La Quinzaine littéraire, nº 257, 1977, pp. 6-7. Una opinión que también comparten Castoriadis y Bouveresse.
- Claude Grignon, Annie Collovald, Bernard Pudal, Frédéric Sawicki (1991). «Un savant et le populaire. Entretien avec Claude Grignon», Politix, 13, pp. 35-42.
- Véase Gérard Mauger, «Quel populisme?», La Pensée, 2017/4 (n.º 392), pp. 106-115 y Gérard Mauger, «De ‘homme de marbre’ au ‘beauf’. Les sociologues et ‘la cause des classes populaires’», Savoir/Agir, 2013/4 (n.º 26), pp. 11-16. Sin embargo, algunos trabajos intentan conciliar los enfoques de Rancière y Bourdieu: véase especialmente Charlotte Nordmann, Bourdieu / Rancière – La politique entre sociologie et philosophie, París, Éditions Amsterdam, 2006. Para el mismo tipo de comparación, pero esta vez con Boltanski, véase Nicolas Auray y Sylvaine Bulle, «Rupture critique ou partage du sensible, dévoilement ou suspension de la réalité?», SociologieS [En línea], Theory and research, en línea desde el 16 de octubre de 2016.
- Sobre las razones de este escepticismo, véase Les Temps modernes: Art, temps, politique, París, La Fabrique, 2018, pp. 16 y ss.
- Ver François Hartog, Régimes d’historicité. Présentisme et expériences du temps, París, Le Seuil, 2003.
- Jacques Rancière, «Préface» a L’Eternité par les astres, op. cit., p. 18. Subrayado nuestro.