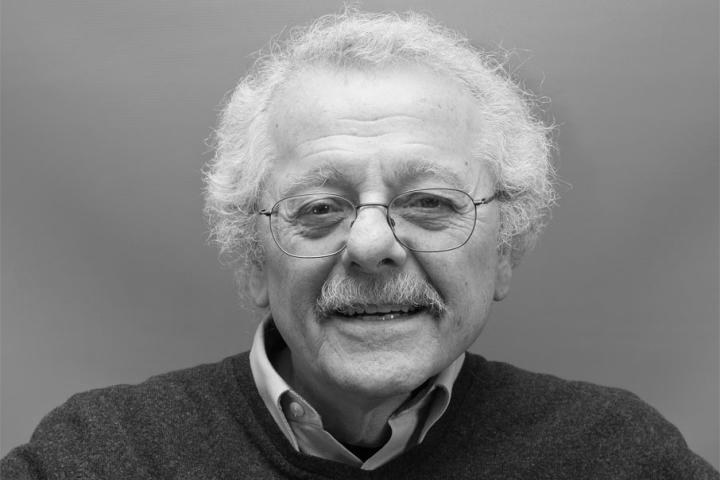Autor de Eugene V. Debs: Citizen and Socialist y otras biografías, Nick Salvatore deja tras de sí un rico legado que nos desafía y nos inspira en este momento histórico.
Por Robert Bussel y Joseph A. McCartin/ Dissent Magazine
Cuando subió al escenario la noche de las elecciones, el alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, comenzó su discurso de aceptación citando al ícono socialista estadounidense Eugene Debs. «Puedo ver el amanecer de un día mejor para la humanidad», declaró Debs sin doblegarse ante un juez que lo condenó a prisión por oponerse a la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Provenientes de Mamdani, en una noche en la que un socialista democrático declarado había ganado el voto popular para liderar la ciudad más grande del país, estas palabras sonaban como una profecía de hace mucho tiempo que finalmente se había cumplido.
Al día siguiente, en Ithaca, Nueva York, la bibliotecaria jubilada y activista política Ann Sullivan reprodujo el comienzo del discurso de Mamdani para su amado esposo durante cincuenta y un años, Nick Salvatore, quien recientemente había ingresado en un centro de cuidados para la memoria. Él sonrió. Como autor de la biografía definitiva Eugene V. Debs: Citizen and Socialist (1982), Salvatore, nacido en Brooklyn, comprendía quizás mejor que nadie la importancia histórica de la victoria de Mamdani, un acontecimiento difícilmente imaginable cuando se publicó su emblemático libro durante los años de Reagan. Lamentablemente, no viviría para ver a Mamdani gobernar la ciudad de su nacimiento. Salvatore falleció el fin de semana de Acción de Gracias a la edad de ochenta y dos años.
Para nosotros, al igual que para su familia, colegas y amigos, el fallecimiento de Salvatore fue una pérdida profundamente personal. Durante más de cuarenta años, cada uno de nosotros llegó a conocerlo bien, primero como un mentor de confianza y más tarde como un amigo devoto. Sin embargo, su fallecimiento no solo es una pérdida para nosotros, sino para todos aquellos que buscan en la historia inspiración, sabiduría y sustento en la lucha por construir un mundo más justo, democrático y humano. Salvatore, un erudito pionero y un intelectual comprometido, deja tras de sí un rico legado que nos desafía y nos inspira en este momento histórico crítico. Es un legado que vale la pena reflexionar, ahora que la izquierda democrática busca reconstruirse bajo el liderazgo de figuras como Mamdani.
La educación de Salvatore en un barrio obrero italiano y católico de Brooklyn siguió siendo una poderosa piedra angular a lo largo de su vida y alimentó su interés permanente por las cuestiones de identidad. Aunque abandonó la práctica formal del catolicismo, la formación religiosa de Salvatore, que incluyó un año en un seminario, le dejó una profunda conciencia de la fragilidad humana y de lo que él llamaba la «centralidad de la ley moral», una preocupación por el concepto de fe y un compromiso con la justicia social. No es casualidad que el análisis de sermones tanto seculares como religiosos proporcionara la clave para comprender a los personajes principales de su libro sobre Debs y de una biografía posterior del líder de los derechos civiles C. L. Franklin.En una biografía del veterano afroamericano de la Guerra Civil Amos Webber, un conserje y sirviente desconocido, exploró el universo moral de un líder comunitario cuya «fe inquebrantable… le hacía dudar antes de someterse a cualquier autoridad eclesiástica». Una vacilación similar a la hora de someterse definiría los propios encuentros de Salvatore no solo con las autoridades eclesiásticas, sino también con las políticas e intelectuales.
Después de abandonar el seminario en la década de 1960, Salvatore trabajó como camionero y se involucró profundamente en el movimiento por los derechos civiles en la ciudad de Nueva York. «Junio de 1963 fue un punto de inflexión para mí», recordó más tarde en un manuscrito inédito. Al unirse a los manifestantes del Congreso de Igualdad Racial (CORE) de Brooklyn, que exigían que se contratara a trabajadores negros para construir el Downstate Medical Center, sufrió su primer arresto. También empezó a oír hablar de Malcolm X. Poco después, viajó con su compañero activista del CORE Arnie Goldwag al Audubon Ballroom de Harlem para escuchar a Malcolm, y señaló que «me educó y me conmovió».
Como muchos otros de su generación, el activismo por los derechos civiles de Salvatore pronto se convirtió en activismo contra la guerra. Su estrecha amistad con David Mitchell, fundador del Comité para el Fin del Servicio Militar Obligatorio, contribuyó a impulsar este cambio en su orientación política. Aunque se oponía a la guerra, Salvatore se negó a solicitar un aplazamiento por ser estudiante, ya que no quería ejercer un privilegio al que no tenían acceso muchos de los jóvenes con los que había crecido. Esta sensibilidad ayuda a explicar por qué, años antes de que la «Hard Hat Riot» (revuelta de los cascos de obra) de 1970 sacudiera Nueva York, Salvatore comenzó a cuestionar las tácticas y la retórica de un movimiento antibélico cada vez más militante que estaba alienando a muchos neoyorquinos de clase trabajadora. Tras desprenderse de las rigideces del catecismo católico, también rechazó lo que consideraba un creciente dogmatismo de la izquierda.
Esta aversión a la ortodoxia guió a Salvatore al embarcarse en su viaje intelectual. Tras una breve estancia en Fordham, se licenció en el campus del Bronx del Hunter College (ahora Lehman College) en 1968 y fue admitido como estudiante de posgrado en Historia en la Universidad de California en Berkeley. Mientras cursaba su doctorado en un campus que había sido epicentro del desarrollo de la Nueva Izquierda, Salvatore pasó del activismo político a la historia, buscando comprender las fuerzas que habían dado forma al país por cuyo cambio había luchado. Sus mentores allí fueron Leon Litwack, eminente historiador de la esclavitud, y Robert Bellah, destacado estudioso de la sociología de la religión. Bajo su tutela, se decantó por Eugene Deb.
La biografía se convirtió en el vehículo perfecto para gran parte de la obra histórica de Salvatore. Aunque algunos críticos consideraban la biografía como una metodología sospechosa, limitada por una cronología estrecha y centrada en la vida de un individuo, en manos de Salvatore se convirtió en un poderoso instrumento explicativo. Cada uno de sus personajes —Debs, Webber y C. L. Franklin— se enfrentó a la crucial cuestión de qué significaba ser estadounidense. Cada uno de ellos mantuvo la fe en el potencial de Estados Unidos a pesar de su turbulenta historia de conflictos de clase e injusticias raciales, y de su incapacidad para estar a la altura de sus ideales democráticos e igualitarios. Y cada uno de ellos consideraba el autoconocimiento como un requisito previo para un compromiso social eficaz en la búsqueda del cumplimiento de la promesa del país.
El galardonado primer libro de Salvatore, Eugene V. Debs: Citizen and Socialist, surgió de su interés por explorar la tradición disidente en Estados Unidos. Revitalizó el género de la biografía al tomar a un venerado icono de la izquierda y ofrecer una nueva visión de su odisea política. Retrató a Debs como un producto singularmente estadounidense cuya vida representaba un «sermón continuo» que combinaba influencias cristianas, la creencia en el potencial de la clase trabajadora y la visión de un Estados Unidos que podía cumplir sus ideales democráticos. Debs emergió, por usar una de sus palabras favoritas, como una figura «compleja», a la vez heroica y defectuosa, que reflejaba tanto los límites como las posibilidades de la política socialista en un entorno cultural inhóspito. A diferencia de los biógrafos anteriores de Debs, Salvatore estaba decidido a analizar tanto su vida como su legado, y no a pulir una leyenda. La hagiográfica obra de Ray Ginger, The Bending Cross (1949), tomó su título del mismo discurso de Debs en la sala del tribunal que citó Mamdani. Es revelador que Salvatore no incluyera ninguna de esas citas en su libro. Buscaba iluminar algo más profundo que la elocuencia retórica de Debs: su importancia cultural y política.
Con ese fin, Salvatore destacó el fracaso de Debs a la hora de convertir la lucha contra la supremacía blanca en el eje central de la misión del socialismo. Hasta muy tarde en su vida, Debs se adhirió a lo que Salvatore denominó un «análisis unidimensional» que consideraba el prejuicio racial como una mera consecuencia de la opresión de clase, afirmando que «no existe un «problema negro» al margen del problema laboral general». Como alguien que había luchado por la integración en las obras de Brooklyn y al que el presidente del sindicato Teamster Local 808 le había dicho: «Si marchas con los n*****s en Harlem, no tienes cabida en mi sindicato», Salvatore sabía que no era así.
Sus biografías posteriores se centraron en hombres que, según la famosa formulación de W.E.B. Du Bois, luchaban con la «dualidad» de ser negros y estadounidenses. Su descubrimiento de los extensos diarios que escribió Amos Webber, un veterano y trabajador negro que vivió en el norte después de la guerra, desencadenó un notable acto de reconstrucción histórica. A partir del material de los «libros de recuerdos» de Webber, Salvatore trazó la creación de un universo moral basado en la integridad personal, una rica vida asociativa en organizaciones negras y la exploración de oportunidades para la cooperación interracial. El título del libro, We All Got History (Todos tenemos historia), subrayaba la creencia de Salvatore de que la gente corriente llevaba vidas trascendentales. La historia de Webber revelaba «el complejo dolor y la alegría de ser negro y estadounidense».
En su última biografía, un retrato del influyente predicador negro C. L. Franklin, Salvatore exploró el papel de la fe en la configuración de la expresión personal y política. Como miles de afroamericanos, Franklin huyó de la opresión del sur de Jim Crow y acabó en Detroit, donde asumió el liderazgo de la Iglesia Bautista New Bethel en 1946. Siempre atento al contexto social, Salvatore describió la feroz resistencia a la que se enfrentaban los negros de Detroit por parte de gran parte de la comunidad blanca, su adhesión a los sindicatos y su participación política, así como la inspiración que encontraban en la música y la práctica religiosa. Para captar la esencia del mensaje de Franklin, Salvatore analizó sus populares e inspiradores sermones con precisión talmúdica. Inmerso en la tradición de llamada y respuesta en la que los ministros cantaban y recitaban sus sermones, Franklin instaba a sus feligreses a encontrar un «sentido interior de libertad» y autoestima en la fe que respaldara sus esfuerzos por lograr un cambio político en el mundo secular. A través de las experiencias de Franklin y Webber, Salvatore descubrió un tema que tenía un profundo significado personal e histórico: el papel redentor de la fe como fuerza tanto en la vida privada como en la pública.
Más allá de sus biografías, Salvatore escribió ampliamente tanto para el público académico como para el popular, publicando artículos en medios como Dissent, New Politics y The New York Times. Tras varios años en el College of the Holy Cross (donde McCartin lo conoció), Salvatore pasó casi cuatro décadas en la Escuela de Relaciones Industriales y Laborales de la Universidad de Cornell (donde Bussel fue su discípulo). Mientras enseñaba en la ILR, mantuvo un interés constante por las perspectivas del movimiento sindical y la clase trabajadora. Como antiguo miembro del sindicato Teamsters, fue uno de los primeros partidarios de Teamsters for a Democratic Union. También escribió sobre la evolución de la política liberal de izquierda en Estados Unidos y el papel de la religión en la vida pública.
Salvatore se mostraba especialmente elocuente al hablar del papel de la historia y las obligaciones de los historiadores. Alcanzó la mayoría de edad con la «nueva historia laboral» inspirada por el historiador británico E. P. Thompson, que se centraba en las actividades de los trabajadores fuera del contexto sindical institucional. Apoyaba este enfoque, al tiempo que cuestionaba lo que consideraba una tendencia a la idealización en este subcampo. Se mantuvo sobrio ante el poder de las influencias individualistas en la cultura estadounidense, la incapacidad de los trabajadores estadounidenses para crear una «ideología de oposición autoconsciente y autosuficiente» y los retos de lograr la solidaridad dentro de una clase trabajadora diversa y en constante cambio.
Salvatore también escribió con frecuencia sobre los usos indebidos de la historia. Esta preocupación le llevó a cuestionar los estudios académicos que consideraba demasiado ansiosos por aplicar las «lecciones» de la historia a los problemas contemporáneos y demasiado dispuestos a ignorar las pruebas que contradecían una hipótesis favorecida. Su crítica más conocida sobre el tema fue una dura crítica a Herbert G. Gutman, a quien reprendió por su disposición a «reducir la experiencia religiosa a una justificación del pasado imaginado por un historiador de izquierdas». Estas críticas generaron, como es natural, respuestas feroces e incluso airadas.
Como sugería su evaluación de Gutman, las críticas de Salvatore podían ser directas, impacientes y, en ocasiones (como algunos creían), incluso despectivas. Sin embargo, como estudiantes cuyo trabajo se beneficiaba de su mirada crítica, valorábamos su franqueza y admirábamos su valiente iconoclasia. Entendíamos que sus críticas eran una expresión de lo mucho que le importaba nuestro oficio común y la honestidad de las historias que contábamos a través de él. Sus palabras más duras tenían como objetivo reforzar la importancia de comprender el pasado en sus propios términos si queríamos ver claramente nuestro presente y encontrar en él los medios para construir un futuro mejor.
Para nosotros, ganarnos la confianza de Salvatore como mentor nos llevó a ganarnos su devoción como amigo. Nos honró con su risa contagiosa, su agudo ingenio, su profunda calidez y su falta de pretensiones. Mantuvo un interés activo en nuestras carreras y nuestras familias. Y cuando cada uno de nosotros asumió el cargo de director de programas de estudios laborales, Salvatore apoyó nuestro trabajo, incluso mientras lamentaba el deterioro de los sindicatos y sus posibilidades futuras.
Para aquellos que no tuvieron la suerte de conocer a Salvatore como nosotros, su legado no es menos digno de atención. Más claramente que la mayoría, vio el ascenso de Donald Trump no como una aberración, sino como una manifestación de las fuerzas oscuras que históricamente habían socavado la promesa de Estados Unidos. Salvatore se había enfrentado personalmente a estas fuerzas en las líneas de piquete por los derechos civiles en el Brooklyn de los años sesenta. Los protagonistas de sus biografías también habían luchado contra estas fuerzas, que, en su opinión, muchos historiadores e intelectuales de izquierda habían subestimado. Aunque sonrió cuando Mamdani invocó a Debs en su discurso de victoria, no nos cabe duda de que, si Nick Salvatore estuviera presente hoy, nos instaría a mantener la fe y a no olvidar ni por un momento la inmensidad de los retos que nos esperan.
……
Robert Bussel es profesor emérito de Historia y antiguo director del Centro de Educación e Investigación Laboral de la Universidad de Oregón.
Joseph A. McCartin es profesor de Historia y director ejecutivo de la Iniciativa Kalmanovitz para el Trabajo y los Trabajadores Pobres de la Universidad de Georgetown y actual presidente de la Asociación de Historia Laboral y de la Clase Trabajadora (LAWCHA).