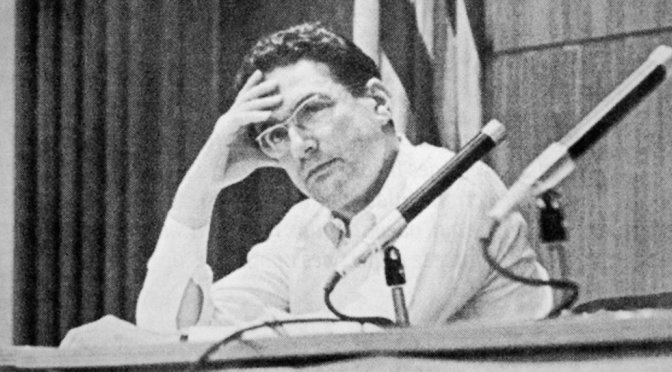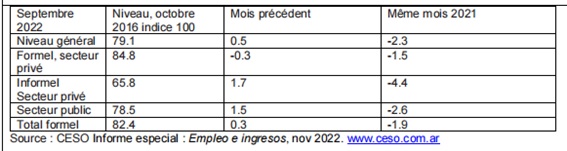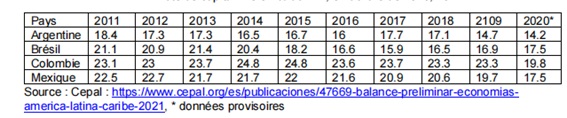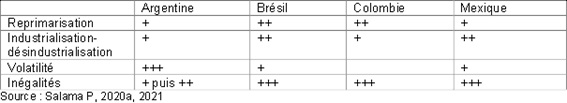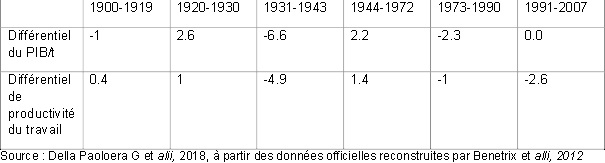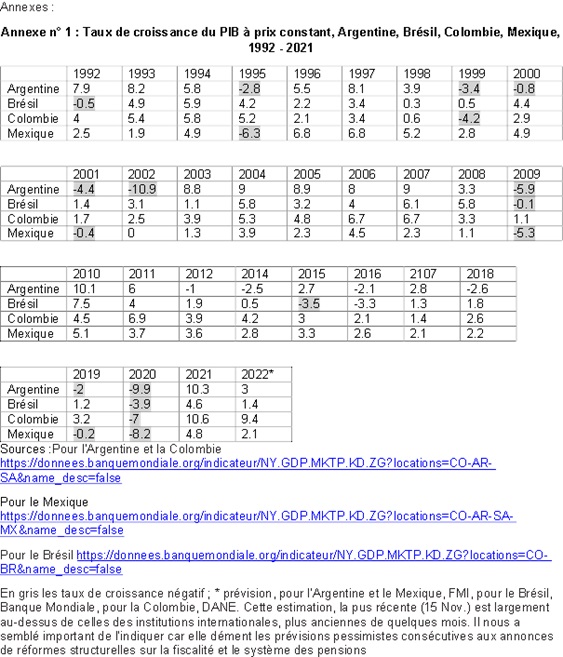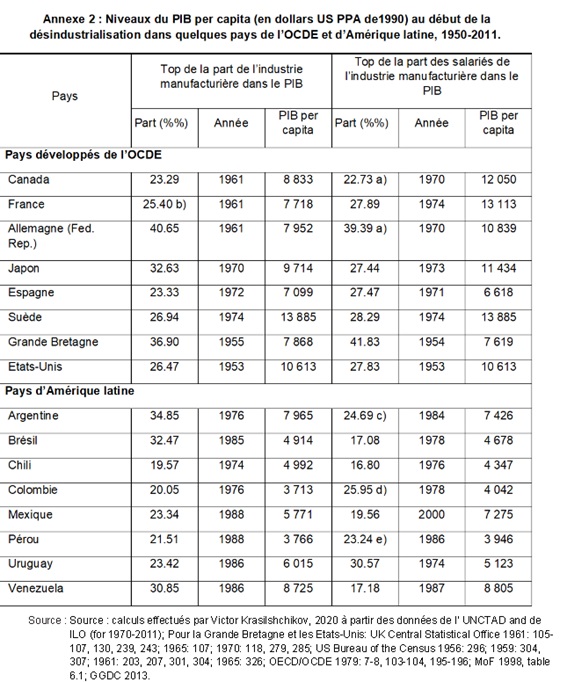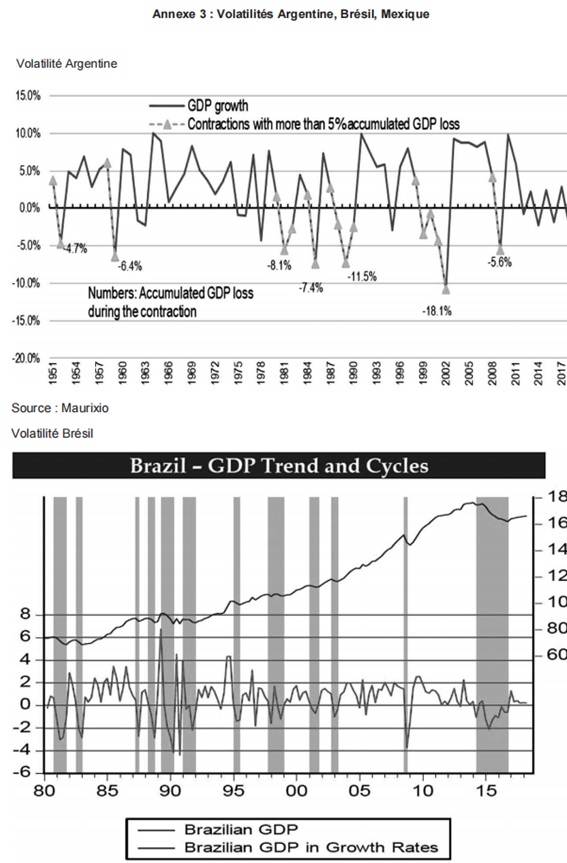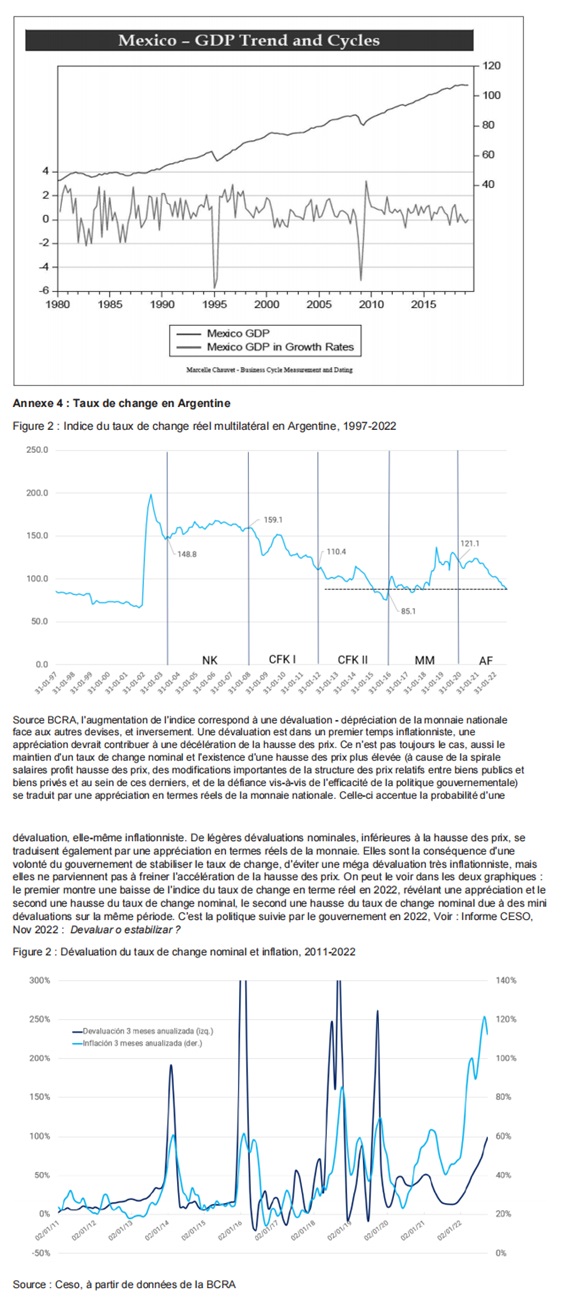Una entrevista con Martín Arboleda
El capitalismo del siglo XXI se ha vuelto esencialmente «extractivista»: varias dinámicas que antes eran propias de la producción primaria se replican ahora en otros sectores de la economía. Es necesaria, entonces, una lectura ampliada del extractivismo.
Por Nicolás Allen
Sabemos que los minerales arrancados de la tierra terminan en nuestros dispositivos electrónicos y de alta tecnología. Pero esos solo son los puntos de partida y de llegada. Para analizar el recorrido completo, debemos seguir su movimiento desde los sitios de extracción, transitando complejas cadenas logísticas, hasta la fábricas chinas donde se confeccionan los productos que retornan a los mismos sitios de producción primaria en Chile, Argentina, Brasil y el mundo, en un despliegue de inteligencia artificial, big data y robótica que daría envidia al mismísimo Google.
Este círculo es el mundo que analiza Martín Arboleda en Planetary Mine: Territories of Extraction under Late Capitalism (Verso, 2020), una de las grandes novedades editoriales del año pasado y una pieza fundamental para entender el capitalismo contemporáneo. Según Arboleda, el sistema de «mina planetaria» emerge de una transformación doble en el modo de producción capitalista: una nueva geografía de la industrialización tardía, que desplaza su eje hacia el Pacífico, y un proceso inédito de integración a través de la denominada «revolución logística». De esta manera, el extractivismo desborda los límites del sector primario individualmente considerado y proyecta sus lógicas a las tecnologías digitales, los sistemas logísticos, el sector inmobiliario y el financiero, etc.
Pensar en términos de una «mina global» o una «mina planetaria», sostiene el autor, implica desarrollar mecanismos teórico-metodológicos para poder captar estas relaciones de interdependencia en la economía global. Pero también procura llamar la atención sobre un problema de carácter político-estratégico de primer orden: la necesidad de redoblar los esfuerzos por superar la fragmentación de la subjetividad productiva de las clases trabajadoras.
NA
Me parece que uno de los elementos más provocativos de tu libro es que nos insta a pensar en la industria extractiva —típicamente vista como algo externo a la industria manufacturera— como algo inherente al capitalismo industrial. ¿Qué nos puede decir el extractivismo sobre el patrón de acumulación actual?
MA
Afirmar que el proceso extractivo desborda el espacio de extracción puede parecer una verdad de Perogrullo. Sin embargo, una gran parte de los estudios en la materia consiste en el análisis de las relaciones que establece una compañía, el Estado y la comunidad en un territorio local. Si bien estos casos en muchas ocasiones son esclarecedores, en general tienden a pasar por alto el hecho de que la mina, el pozo petrolero o la explotación agroindustrial es solamente el inicio de un gran entramado de relaciones sociales e infraestructuras sociotécnicas que en muchos casos abarcan una parte considerable de la superficie del planeta. Si bien este tipo de estudios de caso parten de la premisa de que la producción primaria es globalizada, no se tiende a indagar en los mecanismos, redes, flujos y relaciones de poder que hacen posible dicha globalidad.
En otras palabras, usualmente se termina por presuponer aquello que de hecho debería explicarse. No podemos entender el llamado superciclo de materias primas en América Latina sin antes comprender, por ejemplo, cómo la reconfiguración de la industria electrónica (de la mano de empresas como Apple, Microsoft, Foxconn, Huawei, etc.) ha permitido un nuevo paradigma de organización industrial y de urbanización que incide de manera directa en las lógicas y estrategias de extracción de recursos naturales en la región. Este paradigma industrial, conocido usualmente como «wintelismo», se fundamenta en una nítida separación funcional de la innovación y la manufactura en la producción de los artefactos electrónicos.
Esta separación entre concepción y ejecución en la cadena productiva, a su vez, ha impulsado la especialización e integración vertical de la manufactura en Asia, originando sistemas productivos que operan a escalas gigantescas, como lo ha documentado el impresionante trabajo fotográfico de Edward Burtynsky. La fábrica más grande de Foxconn en Shenzhen alcanzó a tener cerca de 400 000 trabajadores en su momento de apogeo, una cifra cuatro veces mayor a la que alguna vez tuvo el complejo manufacturero River Rouge de la compañía Ford, en Estados Unidos. Por supuesto, esta ampliación en la escala industrial se ha manifestado en un aumento exponencial de la demanda de recursos así como en el tipo de recursos que se demandan. Pensemos que un teléfono inteligente de última generación puede contener hasta treinta minerales distintos, y esto de por sí presupone una cadena global de suministro altamente sofisticada que pueda conectar estas fábricas globales con múltiples espacios de extracción alrededor del mundo.
Pero uno de los fenómenos que más impone la urgencia de pensar el extractivismo en términos de fenómeno interconectado es quizás lo que se puede considerar como un «giro logístico» en las industrias extractivas. Con el auge de una nueva división internacional del trabajo estructurada en torno a las economías asiáticas, las grandes distancias de transporte de minerales impulsaron un proceso de modernización tecnológica en la cadena logística para eliminar asimetrías de información e ineficiencia entre los distintos eslabones.
Durante las últimas tres décadas del siglo XX, Japón, Corea del Sur y China desarrollaron nuevos avances tecnológicos en el transporte marítimo y la infraestructura portuaria, que permitieron una reducción importante en los tiempos de circulación de las materias primas a través del Océano Pacífico. Posteriormente, la implementación de tecnologías de trazabilidad mineral y de mapeo de cadenas de suministro impulsaron un proceso más sistemático y sofisticado de integración funcional entre la producción primaria, el sistema portuario y el transporte, tanto terrestre como marítimo.
En consecuencia, las operaciones mineras han transitado de un énfasis corporativo en los rajos y socavones hacia uno que también engloba la velocidad de circulación, la homeostasis de los sistemas logísticos y el flujo ininterrumpido de los minerales. El planteamiento que hace Planetary Mine consiste en afirmar que este proceso de integración logística en la cadena extractiva demanda un ejercicio conceptual simultáneo que permita ampliar y complejizar los marcos analíticos con los que tradicionalmente se entiende la producción primaria y su relación con otros sectores de la economía.
NA
Las tecnologías de transporte siempre han incidido de manera más o menos directa en la organización industrial. Pienso en cómo las técnicas de agua, que dieron paso al uso del vapor, o luego al gas, implicaron una doble reorganización tanto en la forma de producción fabril como en el desplazamiento de mercancías. Tu argumento extiende esta idea también a la producción primaria, ¿verdad?
MA
Claro. A lo largo de la historia moderna, los sistemas de transporte han ejercido un importante rol como semillero de innovación tecnológica para permitir el acceso a recursos naturales geográficamente remotos. Distintas potencias económicas se han visto en la necesidad de inventar tecnologías de transporte y navegación cada vez más eficientes para reducir costos de transporte y así lograr o mantener su predominio comercial. Algunos ejemplos de este fenómeno son los bergantines utilizados por España para transportar oro y plata a través del Atlántico en el siglo XVI, el fluyt holandés para transportar madera en el siglo XVII, los barcos motorizados introducidos por el Imperio Británico para llevar guano y caucho desde el Amazonas en el siglo XIX y el Valemax, el barco carguero más grande jamás construido, que transporta hierro desde Brasil a China a través del Océano Pacífico.
Sin embargo, lo que hace de la revolución logística de las últimas décadas un fenómeno históricamente único es el hecho de que ha tornado difusos los límites que separan el transporte de otros tipos de trabajo productivo. Tradicionalmente, la logística había estado restringida al transporte y al almacenamiento. No obstante, distintas innovaciones tecnológicas recientes le han permitido reinventarse como una ciencia de la circulación general, que apunta al manejo integrado de la cadena de suministros como un sistema total.
A mi parecer, una de las grandes contribuciones de los estudios críticos de la llamada «revolución logística» es el hecho de que pone de manifiesto la creciente importancia que ha adquirido la esfera de la circulación en el proceso de acumulación del capital. El hecho de que compañías como Walmart y Amazon —cuyo giro de negocios es eminentemente logístico— sean consideradas como la punta de lanza de un nuevo paradigma de organización industrial en el siglo XXI da cuenta de la relevancia de la circulación en la economía global.
Justamente, lo que está en juego con la política de la circulación es la posibilidad de contribuir al desarrollo de una teoría ampliada de la extracción. Mi trabajo parte de una comprensión crítica de la circulación del capital que entiende a la producción, la circulación, la distribución y el consumo como distintos momentos de un solo proceso de transformación sociometabólica. Pensar críticamente la circulación del capital, por su parte, involucra hacer del valor un dispositivo metodológico para comprender la interdependencia. El énfasis metodológico en el valor nos recuerda que la mina es un producto del trabajo humano, y que por ello se hace necesario indagar en la realidad cotidiana de las distintas clases trabajadoras (tanto asalariadas como no asalariadas), así como en la organización tecnológica y productiva de los espacios de extracción.
Otro aspecto importante de emplear el valor como lente de observación en procesos extractivos es el hecho de que, como lo sugiere Marx en los Grundrisse, el capital es valor en proceso. El valor, en este sentido, es una entidad incompleta que emerge en la producción pero se realiza en la economía de mercado gracias a procesos y prácticas que desbordan la relación trabajo-capital (y que involucran actividades de cuidado, de transporte, de almacenaje, de intermediación financiera, de extracción de renta, de comercialización, de consumo).
De nada sirve tener acceso a un depósito mineral si no se cuenta con las tecnologías necesarias para extraer de manera rentable. Por su parte, de nada sirve extraer minerales si estos no se pueden llevar al mercado de manera rápida y segura. Además, si los minerales se venden en el mercado y una porción de la ganancia no se reinvierte nuevamente en el proceso productivo, se corre el riesgo de sucumbir ante la competencia entre empresas y el cambio tecnológico. Por tanto, este «valor en proceso» debe realizarse en el mercado para que exista y, por ende, pueda funcionar como capital. Así, el valor debe transitar de manera constante entre sus distintas fases o modos de existencia, pues de lo contrario se devalúa, se destruye o queda obsoleto. Entender el valor en términos de una potencialidad que adquiere existencia concreta en la esfera de la circulación es, a mi parecer, una estrategia metodológica fructífera para visibilizar la geografía expandida de la extracción.
Este desplazamiento de la dinámica de acumulación hacia la circulación ha generado un inusitado interés en el tomo II de El Capital, en el cual Marx supera un énfasis más restringido al proceso de producción de mercancías y analiza la realización del valor en términos de un proceso intrínsecamente turbulento y sujeto a distintos focos de crisis y disrupción. En las industrias extractivas, el ensanchamiento y la complejización de la esfera de la circulación han evolucionado de manera conjunta a su creciente politización. Hasta se podría decir que algunas de las emergentes formas de lucha y movilización social que actualmente más inciden sobre la extracción tienen lugar en la esfera de circulación (es decir, en puertos, oleoductos, vías férreas, autopistas, supermercados, corredores terrestres o marítimos, etc.). Los llamados cuellos de botella o choke points de las cadenas globales de suministro, en consecuencia, han emergido como espacios clave del nuevo paisaje de la lucha territorial y la insurgencia laboral en el siglo XXI.
NA
¿Cuáles son los puntos principales que vuelven necesaria esta nueva forma de abordar las industrias extractivas?
MA
Quizás el principal hito histórico que hace necesaria una comprensión unificada del proceso global de acumulación del capital es la llamada Nueva División Internacional del Trabajo (NDIT). La llamada NDIT ha convertido a las economías del este asiático en el centro gravitacional de un nuevo sistema mundial estructurado en torno al Océano Pacífico. Este evento geohistórico no tiene precedentes en la historia moderna, y ha trastocado la geometría de poder de un sistema mundial que desde el siglo XVI se había organizado alrededor del Océano Atlántico y de las potencias europeas y Estados Unidos.
Con la NDIT, el sistema capitalista se ensancha y se complejiza y, por ende, el modelo tradicional de una economía capitalista organizada en torno a potencias occidentales y periferias no occidentales entra en crisis. En este sentido, una de las contribuciones importantes de la tesis de la NDIT consiste en resaltar el hecho de que el capitalismo no es un fenómeno «occidental»; más bien, su fase occidental no sería sino la larga prehistoria de una formación social que hoy ha asumido un carácter verdaderamente global. Para Marx, la unicidad global del capital —en la figura de un mercado mundial— era apenas un problema abstracto por tratar en el tomo V de El Capital, nunca escrito. Hoy, sin embargo, la realización concreta de este mercado mundial que avizoró Marx impone importantes desafíos políticos y teórico-metodológicos.
NA
Es decir que donde algunos ven en el ascenso de China la emergencia de una nueva superpotencia mundial o el surgimiento de un orden global multipolar, tú observas una forma más elevada y «pura» del capitalismo. ¿Cuáles son las implicancias de eso para la vigencia del imperialismo?
MA
Efectivamente, sí. Una de las implicaciones importantes de la NDIT —cuyo punto más álgido se dio con el auge de China a principios del actual siglo— es que de alguna manera tensiona el modelo de ciclos sistémicos de acumulación que supedita cada período de desarrollo capitalista a la conducción de una economía hegemónica (los imperios ibéricos en el siglo XVI, el Reino de los Países Bajos en el siglo XVII, Inglaterra en los siglos XVIII y XIX y Estados Unidos en el siglo XX). El desplazamiento del eje de la economía mundial hacia el Océano Pacífico es un evento geohistórico de tal magnitud que es improbable esperar el mismo patrón de dinámicas interestatales que marcaron la era occidental del capitalismo. Esa, por ejemplo, fue la conclusión a la que llegó Giovanni Arrighi en su libro Adam Smith en Pekín, publicado poco tiempo antes de su muerte en 2009, en el que el autor cuestiona el esquema de ciclos sistémicos que él mismo había elaborado.
El acenso de China ha generado distintos acontecimientos que han sido considerados imperialistas, como las disputas territoriales relacionadas al megaproyecto de infraestructura Belt and Road (también conocido como «la Nueva Ruta de la Seda»), al puerto de Gwadar en Pakistán y a los asentamientos mineros chinos en África, para citar algunos de los ejemplos más paradigmáticos. Lo primero que se observa aquí es que la vocación china no es de carácter militarista o de ocupación territorial (como fue el caso de las potencias europeas), sino más bien marcadamente mercantilista. De acuerdo con Parag Khanna, por ejemplo, esta vocación mercantilista de China se manifiesta en el hecho de que este país no busca ocupar otros países, sino asegurar el flujo de mercancías a través de ellos. El hecho de que China opere con una lógica más mercantilista que territorial indica que quizás estamos frente a una ruptura con el entramado de relaciones interestatales propias de las potencias europeas.
En América Latina, por ejemplo, se ha sugerido que el Consenso de Washington ha sido remplazado por un Consenso de los Commodities que ha instalado a China como el nuevo centro de las mismas relaciones de dependencia de siempre. Si bien hay una intuición muy importante en esta tesis, creo que la extrapolación mecánica de realidades angloeuropeas al contexto latinoamericano debe tomarse con más cautela, pues corre el peligro de pasar por alto la especificidad del contexto actual. Por ejemplo, como lo sugiere la literatura especializada en el campo de los estudios agrarios, la idea de una «extranjerización de la tierra» en la región (ya sea a manos de China o de bancos de inversión del Norte Global) carece de un fundamento empírico concreto y obedece más a suposiciones y exageraciones periodísticas sobre la inversión china en la región.
De hecho, lo que parece decir la evidencia empírica es que gran parte del acaparamiento de tierras que se ha dado recientemente en la región obedece a la actividad de grupos empresariales nacionales o al auge de empresas translatinas o multilatinas que adquieren tierras en países vecinos. Este hallazgo de por sí pone en tensión las interpretaciones estadocéntricas de la extracción de recursos en Latinoamérica y también resalta el rol (igualmente importante) de las burguesías nacionales. En consecuencia, también tensiona las lecturas estatistas del imperialismo y demanda nuevas perspectivas que, como lo ha afirmado Jeffery Webber, puedan dar cuenta de la «estratificación compleja» que caracteriza el sistema mundial bajo la fase tardía del capitalismo.
NA
Tal vez con eso toquemos uno de los temas más complejos pero interesantes de Planetary Mine, que es el modo en que el sistema de competencia interestatal podría perder vigencia mientras el imperialismo sigue operando.
MA
Parto de la idea de que el imperialismo es una forma política de la tendencia a incrementar la composición orgánica del capital —esto es, la proporción de capital fijo a capital variable, o de maquinaria a trabajo humano— a un nivel sistémico. Esta lectura se nutre principalmente de la teoría de reproducción ampliada que desarrolló Rosa Luxemburgo en La acumulación del capital. El aumento de la productividad a través de la producción de plusvalía relativa no solamente genera una mayor demanda de recursos naturales en las economías manufactureras, sino que también satura los mercados de consumo nacionales.
En ese sentido, el proceso de reproducción ampliada genera presiones sistémicas que anteceden la autoridad política del Estado, pues se originan justamente en el proceso de acumulación. Uno de los aspectos relevantes de las teorías del imperialismo que surgieron de autores de la Segunda Internacional (como Luxemburgo, Lenin, Hilferding, etc.) es precisamente el hecho de que se desligaron de teorías políticas del imperialismo y desarrollaron explicaciones de este fenómeno que hacían hincapié en sus aspectos más económicos y sistémicos.
En otras palabras, la contribución de estas teorías consistió en descifrar las fuerzas económicas que impulsan lo que en la superficie parecían estrategias estatales supuestamente autónomas. Fue justamente esta misma intuición lo que por ejemplo llevó a Hannah Arendt a definir el imperialismo moderno como «la emancipación política de la burguesía» a través de un desdoblamiento del Estado político.
Hoy en día estamos presenciando una exacerbación de los síntomas tradicionales del imperialismo tales como el despojo violento de poblaciones rurales, un creciente uso de la fuerza extraeconómica para contener el descontento y la revuelta social y el exterminio de comunidades indígenas y defensoras del medio ambiente, entre otros. Sin embargo, trazar una causalidad directa con China o con cualquier otra potencia, como sucedía en otras épocas, se hace cada vez más difícil, y esto conlleva la necesidad de repensar el imperialismo o, mejor dicho, de tensionar las comprensiones más convencionales de este fenómeno que parten del presupuesto de que el Estado es su elemento primigenio.
Como bien lo ha planteado Raúl Zibechi recientemente, la militarización es la fase avanzada del extractivismo. Sin embargo, esta militarización ya no se da en un marco de relaciones interestatales discerniblemente antagónicas, sino que se presenta eminentemente como un mecanismo de los Estados para controlar a sus propias poblaciones domésticas ante las necesidades sistémicas del proceso de reproducción ampliada. En el lenguaje de la intelligentsia económica, tanto neoliberal como neodesarrollista, las necesidades sistémicas que se desprenden de la producción de la plusvalía relativa a escala planetaria se entienden en términos de un imperativo de asegurar el «progreso», el «desarrollo» y el «crecimiento económico». Como lo han demostrado diversos estudios, estos discursos sobre el progreso muchas veces son abrumadoramente compatibles con prácticas de expulsión e incluso exterminación en zonas extractivas.
NA
O sea que el Estado nación es una forma —cada vez más rígida y autoritaria, como señalas— cuyo contenido más profundo remite en ultima instancia a la economía mundial, ¿no? Entiendo que aquí echas mano de un enfoque teórico particular, el llamado «análisis de formas».
MA
Un aspecto muy relevante de esta corriente de pensamiento es el hecho de que cuestiona la separación metodológica entre lo político y lo económico que tiende a ser propia de variantes más estructurales del marxismo. Bajo una reconstrucción hegeliana de la obra de madurez de Marx, estas tradiciones plantean que el Estado liberal no constituiría una esfera independiente o con «autonomía relativa» (en los términos en que lo proponen autores como Althusser o Poulantzas) del proceso de acumulación, sino que sería más bien una forma fetichizada o un modo de existencia de un contenido subyacente, el cual comprende las relaciones sociales en su materialidad concreta.
Esta comprensión dialéctica del Estado ofrece una alternativa tanto a las lecturas «hiperglobalistas», que proclaman la erosión de la soberanía del Estado nación ante la fuerza avasalladora de las compañías trasnacionales y el capital financiero (como es el caso de las teorías sociológicas de la globalización que surgieron de autores como Manuel Castells, Zygmut Bauman, Michael Hardt y Antonio Negri, entre otros) como a las lecturas «politicistas», que ven el sistema mundial como el resultado inmediato de relaciones antagónicas entre Estados nación que se presuponen autónomos (como sucede, por ejemplo, con algunas teorías de la dependencia, del intercambio desigual y del imperialismo).
En palabras de Werner Bonefeld, el Estado moderno es «la forma política de la libertad de mercado». En América Latina, esta lectura hegeliana y dialéctica del Estado capitalista fue desarrollada inicialmente por el clásico libro Hacia un Marx desconocido, de Enrique Dussel, y posteriormente por Juan Iñigo Carrera. Para Iñigo Carrera, las dinámicas que fundamentan la Nueva División Internacional del Trabajo serían globales en cuanto a su contenido y nacionales en cuanto a su forma. Es justamente esta lectura del Estado capitalista la que a mi parecer permite captar la manera en que un Estado neoliberal crecientemente autoritario y amurallado y un orden mundial funcionalmente integrado por cadenas de suministro se necesitan mutuamente.
NA
Estamos conversando hace rato sobre una teoría ampliada de la extracción. Por cierto, la extracción se ha convertido en un término que se utiliza a propósito de diversos tipos de explotación que ocurren por fuera del sitio de producción estrechamente definido. ¿Hay consideraciones estratégicas —como aquellas que han desarrollado algunas corrientes feministas en torno a la extracción financiera— que se desprendan de tu teoría acerca de una «mina global»?
MA
Lo que plantearon personas como Mariarosa Dalla Costa y Antonio Negri en su momento fue el hecho de que la producción capitalista había desbordado el espacio individual de la fábrica y se empezaba a derramar por todo el tejido social: en hogares, escuelas, cárceles, así como en el arte y la cultura popular. De la misma manera, hoy podemos observar el modo en que el extractivismo empieza a desbordar los límites del sector primario individualmente considerado y a proyectar sus lógicas y relaciones sociales a las tecnologías digitales, los sistemas logísticos, el sector inmobiliario y el financiero, entre otros.
Pensar en términos de una mina global o una mina planetaria implica justamente desarrollar mecanismos teórico-metodológicos para poder captar estas relaciones de interdependencia en la economía global. Implica volver de manera crítica al estudio de los circuitos de capital, las cadenas globales de mercancías, el análisis de sistemas-mundo y otras aproximaciones afines que justamente permitan comprender ese complejo entramado de procesos que conectan minas, puertos, buques cargueros, fábricas, bolsas de valores y espacios de consumo masivo.
Pero el concepto de una mina global también comporta un problema de carácter político-estratégico de primer orden, pues implica un esfuerzo de superar la fragmentación de la subjetividad productiva de las clases trabajadoras, que tiende a reducir el extractivismo a un problema de «comunidades locales» y que desconoce la realidad de trabajadoras y trabajadores no solamente en la minería, sino en otros eslabones de la cadena logística. En este sentido, este enfoque se inspira en el clásico libro Patriarcado y acumulación a escala mundial, en el que Maria Mies afirmó que la naturaleza fetichizada de la mercancía capitalista tendía a invisibilizar las relaciones de mediación social que hacían de la mujer productora en la maquila del Sur Global y la mujer consumidora de un Norte Global crecientemente empobrecido dos caras de una misma moneda.
Esta opacidad también la podemos ver hoy en día en la aparente fragmentación que dificulta entender la manera en que las comunidades indígenas y campesinas del espacio extractivo se vinculan con los espacios de logística, manufactura y consumo en otros lugares del mundo. Revelar el modo en que estos distintos espacios de la división sexual e internacional del trabajo se coproducen, para Maria Mies, no era un problema meramente teórico sino principalmente de estrategia socialista. Era la condición para poder imaginar y construir un verdadero internacionalismo del pueblo trabajador.
NA
En alguna medida, es el viejo dilema de una creciente socialización del trabajo y la simultánea fragmentación de la clase obrera… ¿Se podría decir que las nuevas dinámicas de extracción que estamos discutiendo conllevan la posibilidad de una nueva subjetividad revolucionaria?
MA
Es muy improbable pensar que el impresionante proceso de integración funcional que se ha presentado en la cadena extractiva no haya tenido su propio correlato político. Como lo discutíamos hace un momento, la creciente importancia de la esfera de la circulación en la acumulación del capital ha traído consigo nuevas manifestaciones de lucha territorial y política. Pero no es solamente el hecho de que la revuelta social haya desbordado los espacios de producción y ahora se extienda más ampliamente por todo el tejido social.
Una de las particularidades de las crisis del siglo XXI es que ha hecho resurgir la antigua figura del movimiento de masas. El movimiento feminista es quizás el ejemplo más paradigmático de este emergente paisaje de la revuelta social pues, como lo ha afirmado Verónica Gago, es un movimiento que se distingue porque combina masividad y radicalidad. Algo similar sucede con el movimiento de Black Lives Matter o con el de justicia climática, que lidera Greta Thunberg y que se opone a los dos grandes pilares de la economía capitalista: el crecimiento infinito y las industrias fósiles.
Esta creciente interdependencia y socialización del trabajo traen consigo el desafío de entender la subjetividad revolucionaria como una subjetividad que es socialmente mediada. Tradicionalmente, se ha tendido a pensar que los fundamentos para la acción transformadora consciente se encuentran en elementos culturales (la particular valentía o dignidad de un pueblo), morales (la idea de la libertad o de la igualdad) o transhistóricos (la solidaridad propia de comunidades primitivas) de la vida social. Si bien estas lecturas son relevantes, pierden de vista las capacidades transformadoras que se desarrollan al interior de la evolución global del capitalismo.
Esta fue quizás una de las conclusiones más importantes a las que llegó Marx en sus escritos etnológicos tardíos sobre las comunidades arcaicas. En los llamados «Cuadernos Kovalevsky» y en los borradores de la carta que escribió a Vera Zasulich en 1881, Marx empieza a cuestionar la idea de que el proletariado industrial pudiese ser «la partera de la historia». Por el contrario, comenzaba a identificar en las sociedades primitivas y no occidentales una serie de elementos esenciales y algunas potencialidades de lo que podría ser una civilización poscapitalista avanzada. Sin embargo, las relaciones de la comunidad arcaica se habían mantenido delimitadas a una existencia parroquial debido a su capacidad técnica, y por ende sería un sistema complejo de interdependencia social —como el que se desprende de la ciencia y tecnología capitalistas— lo que permitiría la generalización de estas relaciones a una escala planetaria.
Los escritos de juventud de Álvaro García Linera, por ejemplo, desarrollan justamente esta posibilidad de que lo comunitario que hay en la comunidad arcaica pueda regresar en una forma superior gracias al intercambio metabólico global que hace posible la modernidad capitalista. El regreso de esta comunidad arcaica, sin embargo, esta vez tendría un contenido planetario, precisamente por la socialización del trabajo moderno. Esta formación terciaria de la sociedad, denominada en términos de «Ayllu Universal» por García Linera o de «modernidad ch’ixi» por Silvia Rivera Cusicanqui, sería la conjugación de lo comunitario y lo planetario. Me parece interesante pensar que en la nueva figura del movimiento de masas (ya sea feminista, antirracista o ecosocialista) se refleja una nueva conciencia planetaria en la que podremos encontrar los primeros vestigios de lo que podría llegar a ser este Ayllu Universal o esta futuridad ch’ixi.
Creo, en definitiva, que cualquier alternativa real al capitalismo tiene la difícil misión de elaborar una articulación más matizada entre lo nuevo y lo antiguo, para que así no caiga en los extremos del productivismo acrítico o de la nostalgia pastoril. Este tipo de maniqueísmo clausura trayectorias civilizatorias complejas, barrocas y heterogéneas en las que, como alguna vez lo afirmó Bolívar Echeverría, la vida social pueda seguir siendo moderna pero al mismo tiempo radicalmente alternativa.
Pensar en una sociedad que se pueda construir en torno al valor de uso y a la reproducción social no implica renunciar a las posibilidades que ofrece la técnica. En la tradición ecosocialista encontramos un importante esfuerzo de elaboración teórica para imaginar un tipo de anticapitalismo que sea tecnológicamente avanzado y democráticamente planificado (a través de interacciones múltiples entre cuerpos autogestivos y cuadros técnicos) pero que, al mismo tiempo, respete, preserve y restaure los límites naturales del planeta y de sus sistemas biofísicos.