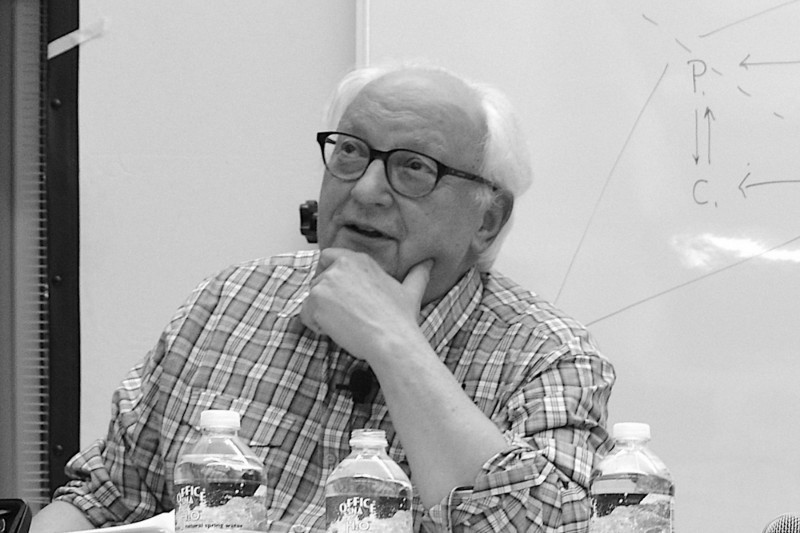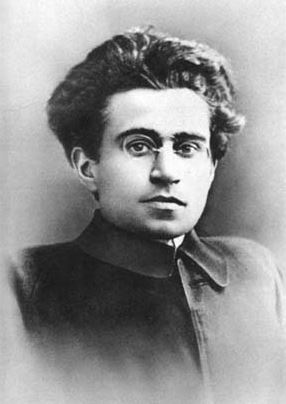Por Decio Machado / Consultor político, experto en comunicación y economía digital
En las últimas tres décadas hemos asistido a cambios sustanciales en la forma de comunicarnos. Pasamos del formato unidireccional de los viejos medios de comunicación tradicionales a una lógica actual donde la sensación que tenemos es la de encontrarnos en una revolución permanente y, hasta cierto punto, estresante. No estamos solo ante una cuestión de forma, sino también ante un cambio en la psicología del conocimiento.
Para más escarnio, los sucesos vividos en los años 2020 y 2021 hicieron que el devenir a dos o tres años se comprimiera en apenas tres o cuatro meses. La pandemia no transformó la historia, pero sí la aceleró. Se abrió el mundo virtual con optimización de recursos -tiempo y dinero- que nos forzó a pasar de la teleinformación y la teledemocracia a la ciberinformación y la ciberdemocracia.
Más allá de lo derivado del criminal coronavirus, cabe reseñar que los procesos de modernización tecnológica han venido históricamente marcados por una aceleración de sus impactos en materia de comunicación e información. Así, conseguir una audiencia de 50 millones de personas le llevó a la radio unos 39 años, a la televisión unos 13 años, al internet unos 4 años, a la red social Facebook unos 2 años y a Google+, red social hoy desaparecida por problemas de seguridad de datos, apenas 88 días.
Si hablamos de TikTok, el último boom en redes sociales, cabe indicar que dicha plataforma fue lanzada al mercado en septiembre del 2016 bajo el nombre inicial de Douyin y en tan solo tres meses alcanzaba ya los 100 millones de usuarios en China. A julio de 2022, último dato oficial sobre el que tenemos constancia respecto a dicha red, contaba con más de 1023 millones de usuarios activos a nivel global.
Pero, además, podríamos decir que desde la segunda mitad del pasado siglo asistimos a un proceso que sociológicamente hemos llamado segunda modernidad, una vuelta de tuerca a la historia de la individualización humana. Si la industrialización y las prácticas del capitalismo de la producción en masa generaron riqueza por doquier y, como consecuencia, surgieron políticas redistributivas y de acceso a la salud y a la educación, el hecho de que cientos de millones de personas consiguieran acceder a experiencias hasta entonces privatizadas por parte de una minúscula élite comenzó a generar también una nueva sociedad de individuos.
La educación y el trabajo del conocimiento enmarcado en el capitalismo cognitivo incrementaron nuestro dominio del lenguajey del pensamiento, los cuales son precisamente los pilares sobre
los que conformamos nuestro sentido personal y nuestras propias opiniones. El desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, así como la democratización en materia de
movilidad y consumo, estimularon nuestra autoconciencia y nuestras capacidades imaginativas como individuos, rompiendo roles e identidades grupales predefinidas antaño. Las grandes mayorías
dejaron de ser un pueblo hobbeliano (eje agrupador y regularizador de toda vida o acción sociopolítica de las personas) para pasar a ser una spinozista multitud (conjunto de singularidades que se opone a la obediencia y a pactos duraderos).
Si la primera modernidad, marcada por el capitalismo de masas y el modelo keynesiano de desarrollo, reprimió el crecimiento y la expresión del yo individual en beneficio de las soluciones colectivas, en esta, la actual segunda modernidad, marcada por la incertidumbre, el yo es ya lo único que tenemos.
Es así como llegamos a esto que el sociólogo polaco-británico Zygmunt Bauman definió como “modernidad líquida”. Una sociedad donde todo se individualizó cambiando las reglas de comportamiento social bajo conceptos de fluidez, cambio, flexibilidad y adaptación en aquello que la revista Harvard Business Review definió hace unos años atrás como entornos VUCA (volatilidad, incertidumbre –“uncertainty” en inglés-, complejidad y ambigüedad).
Inmersos en este contexto, y en un mundo en el cual se recibe un promedio de 5000 impulsos de ruidos diarios, las audiencias se transformaron en nómadas, rompiendo cualquier militancia anterior en medios de comunicación o canales informativos. Pero, además, estamos hoy ante un ciudadano más perezoso que el del siglo pasado. El individuo actual no hace los esfuerzos que hacían los ciudadanos del siglo pasado, ya no busca información complementaria a lo que recibe de forma esquemática por las redes. Estamos ante una sociedad digitalmente avara, donde hay saturación de la información (contenidos infinitos) frente a una mente humana cuyo recurso mnemotécnico registra apenas 2,3 elementos por cada situación (atención finita). Es aquí donde se genera una nueva disputa por el golpe de impacto que haga que determinada información o contenido informativo no se quede en la mayoritaria atención parcial de la audiencia, sino que capte la
muy exclusiva atención completa del receptor.
En este nuevo contexto donde el acceso a la información es prácticamente instantáneo, la sociedad se convirtió en oblicua. Cualquier receptor de información es además emisor, superándose así el proceso tradicional de aprendizaje, de importación/exportación, para entrar en el de creación múltiple y colectiva, superadora de fronteras y transversal.
Sin embargo, lo anterior se da bajo un modelo de comunicación caracterizado por la economía discursiva. Como ya indicamos, estamos ante un ciudadano más avaro digitalmente, lo que implica que apenas goce de entre 4 y 6 segundos de paciencia cognitiva. Ese es el tiempo que le damos a una noticia para que nos genere interés. Fruto de lo anterior, estamos obligados a comunicar de forma sintética, diciendo mucho en muy poco tiempo, es decir, condensado los significados.
Por último, cabe señalar que el ciudadano/audiencia actual, frente al gigantesco tsunami informativo y de contenidos que nos agrede todos los días, opta por las fotos grandes, los contextos y
los videos como mecanismo prioritario para informarse. Estamos ante un modelo de cultura hipervisual donde evidentemente lo “no verbal” ya no es banal.
Pues bien, es en este complejo contexto que la primera parte de este trabajo que ahora tienes en tus manos, fruto de la colaboración entre docentes de cuatro importantes universidades analiza el estado actual de la formación universitaria en la disciplina de comunicación y sus tendencias futuras.
Aquí es importante hacer una observación: derivado de que la comunicación surgió, en primer lugar, como una profesión para luego trasladarse, de forma problemática, al campo de lo científico, dicha disciplina nunca ha llegado a alcanzar el nivel de madurez y estabilidad de otras disciplinas científicas. Siendo así las cosas, cuesta hablar de una teoría de la comunicación totalmente acabada, pues la comunicación carece de fundamentos definitivos y absolutos de conocimiento científico.
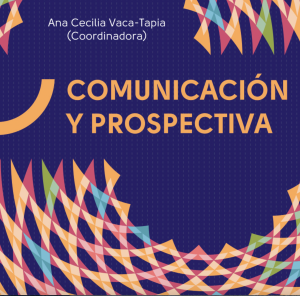 Quizás por ello, una de las virtudes de esta obra está en que cabalga por encima de los manuales clásicos de estudio de la comunicación en los que se realizan aproximaciones científicas desde el conjunto de las ciencias humanas, sociales y de la naturaleza. De igual manera, este trabajo sobrevuela de forma ligera sobre los sesudos ensayos especializados en una teoría de la comunicación sobre la que hoy, sometida a un acelerado y agresivo proceso de transformación, tendríamos mucho que discutir.
Quizás por ello, una de las virtudes de esta obra está en que cabalga por encima de los manuales clásicos de estudio de la comunicación en los que se realizan aproximaciones científicas desde el conjunto de las ciencias humanas, sociales y de la naturaleza. De igual manera, este trabajo sobrevuela de forma ligera sobre los sesudos ensayos especializados en una teoría de la comunicación sobre la que hoy, sometida a un acelerado y agresivo proceso de transformación, tendríamos mucho que discutir.
Aquí vale la pena parar un momento y mirar hacia atrás. Cabe recordar que sería allá por 1892 cuando Joseph Pulitzer ofreció al presidente de la Universidad de Columbia, Seth Low, financiar la primera escuela de periodismo del mundo. Tras ser rechazada dicha oferta, habría que esperar hasta 1903 para ver cómo esta misma institución académica crearía la Columbia University Graduate School of Journalism, primera escuela de periodismo del mundo, y luego hasta 1908 para que la Missouri University entregara el primer título universitario en esta disciplina.
Pero si miramos hacia nuestra América, las primeras licenciaturas en periodismo no llegarían a aflorar hasta la década de 1930, y es entre 1960 y 1970 cuando se establecerían las bases del pensamiento comunicacional latinoamericano.
Quizás porque no es inusual que en América Latina los medios de comunicación masiva hayan sido sostenidos por razones políticas más que económicas, desde el nacimiento de la llamada
escuela latinoamericana de comunicación sus principales teóricos siempre los consideraron como poderosos instrumentos de control social y explotación cultural al servicio de las élites dominan-
tes. Desde entonces hasta hoy, aquellos viejos debates en torno al colonialismo informativo y al rol que ejercen los medios en nuestras sociedades del sur global siguen aún vigentes, aunque clara-
mente transformados por el desarrollo de las nuevas tecnologías en materia de comunicación e información. Sin embargo, sería ya en el presente siglo cuando presenciaríamos cómo el populismo
progresista desarrollaría una estrategia de expansionismo político, llegando a muy diversos campos sociales -entre ellos la comunicación y los medios- dentro de los procesos de disputa política y debate de lo público. En definitiva, aquello que los sociólogos como Pierre Bourdieu teorizaron respecto a que los medios deben/deberían ser campos autónomos de la política o del Estado, “esferas de acción social con reglas o intereses propios” en términos bourdonianos, nunca tuvieron aplicación en el subcontinente.
Pero hablemos claro: más allá de la disputa política, lo que comúnmente llamamos “comunicación masiva” no es más que una instantánea distorsionada de la inconmensurable diversidad de perspectivas y demandas existentes en nuestras heterogéneas y complejas sociedades.
Es por todo lo anterior que no es baladí que los autores que participan en la primera parte de este libro dediquen sus esfuerzos a vislumbrar las tendencias actuales y futuras de la formación académica en materia de comunicación. En este maremágnum de lógicas transversalizadas que en la actualidad componen la comunicación y la información, así como sus antecedentes y su aplicación práctica en la región, los autores fueron capaces de liberarse de anacrónicos corsés teóricos e ideológicos para posicionarse claramente ante las demandas del mercado y la multiplicidad de disciplinas implicadas en esta nueva lógica de transversalidad mixta.
Vivimos en pleno desarrollo de la Cuarta Revolución Industrial, connotada por la emergencia de las nuevas tecnologías (sistemas ciberfísicos, robótica, internet de las cosas, conexión entre dispositivos y coordinación cooperativa de las unidades de producción económica), la neurociencia, el escenario biológico y la inteligencia artificial.
Dado que el constructo analítico legado por el filósofo francés Michel Foucault nos permitió descubrir la profunda relación existente entre el poder y el saber, sustrayendo del saber su pre-
supuesto de neutralidad, repensar hoy la comunicación supone entender que los marcos de condicionalidad política aparentemente normativas del sistema capitalista neoliberal han dejado
sin base gran parte de las propuestas teóricas alternativas de antaño. De ahí es desde donde este trabajo hace un esfuerzo para identificar planes de estudio para el futuro inmediato en la Acade-
mia y escuelas especializadas, así como el análisis de consideraciones que han de tenerse en cuenta respecto a la formación de los nuevos profesionales de la comunicación según las exigencias de los contextos y de acuerdo con las múltiples realidades actualmente existentes.
En un mundo así configurado, donde la relación saber-poder se deja ver objetivada en el sujeto, todo un formato de nuevas narrativas toma fuerza en el entorno digital como forma cotidiana de contar historias.
Decía el psicólogo estadounidense Jerome Bruner (2013) que “Somos fabricantes de historias. Narramos para darle sentido a nuestras vidas, para comprender lo extraño de nuestra condición humana”. Pues bien, es aquí en donde se centra la segunda parte del libro.
Como bien se indica en algún momento de este trabajo, las tecnologías y los medios tienen un carácter social y han transversalizado la política, el tejido social existente y a la ciudadanía en general. Pero igual sucede de forma inversa, las estrategias políticas incluyen el marketing y la publicidad para difusión, intervención en medios y construcción de imagen pública.
Todo lo anterior se relaciona con las mentes y acciones ciudadanas, utilizándose como herramientas múltiples fuentes de mediación, la seducción y el estímulo, así como los mecanismos de interiorización. Es por ello que se hace visible la necesidad de profundizar en las nuevas narrativas digitales, entender sus características, su contexto y su relación con los objetivos que hay detrás de estos. Esto ha de identificarse más allá de que sean comerciales corporativos, políticos o informativos, así como quienes en cada caso los gestionan.
El relato aquí toma un protagonismo especial y, como ya sabemos, se compone de un arco tripartido: introducción, nudo y desenlace. Siempre con un adversario, siempre con un valor y
siempre con una moraleja, enseñanza o aspiración.
Pero hablemos claro respecto a esto también. La diferencia entre persuadir y manipular es meramente ética, motivo por el cual las plataformas digitales se convierten también en un espacio complejo donde se evidencian condicionamientos y desigualdades entre actores sociales, nuevos o viejos, pero reforzados en lo contemporáneo bajo lógicas neoliberales, que tratan de manejar a toda la vida humana en un formato de negocio o con fines de mantenimiento del poder.
Volviendo a Foucault, y conscientes de que no existe saber independiente del poder, pues el saber produce y mantiene el poder, tras los atentados a las torres del World Trade Center y al edificio del Pentágono la administración de Bush renovó el cargo de Subsecretario de Estado en Diplomacia Pública y Asuntos Públicos, puso al frente a Charlotte Beers -conocida como la “reina del branding”-, quien no provenía del área militar ni de la política, sino de las comunicaciones y hasta entonces había ejercido como CEO de la gigantesca agencia de publicidad y marketing J. Walter Thompson Worldwide. Quizás ese momento de septiembre de 2001 fuera el elemento referencial de un cambio de época: a Beers se le encomendó explicar y vender la política exterior de la administración Bush, especialmente su guerra contra el terrorismo, todo ello con un presupuesto asignado por el Congreso de los Estados Unidos de 520 millones de dólares, que fue utilizado para una campaña comunicacional cuidadosamente dotada de elementos emocionales y altamente segmentada. El problema de “¿Por qué nos odian?” fue refrescado, en leguaje publicitario, en “¿Cómo reposicionamos la marca?”.
A partir de ahí los nuevos teólogos de la “guerra justa” comenzarían a expandir sus tesis sobre la superioridad de Occidente respecto al islam y al resto del planeta, basadas en la vacua hipótesis previamente concebida denominada como “choque de civilizaciones”. Se invadieron países como Afganistán e Irak, se generaron campos de reclusión y tortura clandestinos en diferentes partes del planeta, donde eran llevados individuos secuestrados de manera ilegal desde diversas partes del mundo con la complicidad de los gobiernos de turno, y se generó un modelo de neutralización de disidencias internas a través de la “ USA PATRIOT Act” (Ley Patriótica), que luego fue replicada a su manera en diversos países del planeta. En palabras del filósofo italiano Toni Negri, toda violencia que no fuera ejercida por las “fuerzas imperiales” pasó a ser necesariamente concebida como ilegítima y criminal, es decir, terrorista. Condición por cierto a la que asistimos recientemente en las últimas movilizaciones populares que tuvieron lugar en nuestro país.
Aquí entramos en una tercera y última parte del libro que aborda temáticas vinculadas a la comunicación corporativa y a la comunicación política.
En la lucha discursiva la verdad o la mentira no nos ayudan mucho a comprender la realidad. Una explicación en comunicación corporativa o política es cierta si produce efectos tales como si lo fuera, sin importar si es cierta o no. El objetivo es generar consenso en torno a una idea o una identificación.
Vinculado a lo anterior, y en el plano de lo político, hacer una buena comunicación parte de tener una buena lectura del momento y de los equilibrios de fuerzas que lo componen, entendiendo las posibilidades que se abren en cada coyuntura. El signo fundamental de la hegemonía en comunicación es construir un relato tan sólido que hasta tus adversarios o competencia tengan
que ceñirse a este para conflictuar o disputar con nosotros.
Los autores implicados en esta parte del trabajo entienden a la perfección que la comunicación es la política expresada en su modo público; por lo tanto, no se gobierna bien y se comunica mal y si se comunica mal es que se gobierna mal. En definitiva, un problema comunicacional es un problema político, dado que toda comunicación es una representación de la política.
De igual manera, los autores de estos textos marcan con énfasis la diferencia entre comunicación política electoral y comunicación política de gobierno. Sobre esto un apunte: pese a que más del 80% de la referencias existentes sobre comunicación política son de perfil electoral, cabe indicar que dicha comunicación es cortoplacista, mientras que la comunicación de gobierno tiene un enfoque a mediano y largo plazo y debería tener como objetivo resignificarse durante muchos años después.
Tanto en el ámbito de lo corporativo como de lo político, la comunicación se da hoy en un formato de 360 grados; su rango de riesgo es ese y, por lo tanto, debe comunicar en 360 grados también. Es decir, hoy se comunica por todos los canales hacia todos los lados.
De esta manera, la palabra convergencia es una de las palabras clave en comunicación en los momentos actuales. Se trata entonces de establecer un único discurso a través de múltiples canales y formatos diferentes mediante la microsegmentación.
Pese a todo lo descrito anteriormente, es importante destacar que la comunicación política latinoamericana muestra notables limitaciones para entender, beneficiarse y beneficiarnos al conjunto de la sociedad con estas nuevas herramientas digitales. En este ámbito de acción se debe reconocer al mundo corporativo como un espacio más eficiente que la tecnoburocracia política o estatal.
El porcentaje de respuestas por parte de instituciones públicas y gobiernos en general al ciudadano usuario de redes sociales en América Latina no alcanza al 3 % y, además, se dan de forma tardía en gran parte de los casos. De igual manera, la respuesta de los políticos en campaña hacia la ciudadanía que les reclama o consulta es extremadamente baja obviando la posibilidad de generar foros virtuales de debate, aprendizaje mutuo y construcción de consensos, o incluso el impulso de movimientos cibernéticos como una nueva forma de organización política ciudadana. En resumen, los políticos del subcontinente, lejos de distinguir entre forma y fondo, entendieron el uso de estas nuevas herramientas de comunicación desde una perspectiva simplista de aggiornamento, es decir, como la incorporación de una nueva técnica para hacer exactamente lo mismo que ya anteriormente hacían.
Pero quizás aquí, cosa que se aborda parcialmente en la obra, lo más interesante y preocupante de observar es que la construcción de toda esta comunicación se da bajo una tecnología que, como toda tecnología, no es neutra, sino que viene marcada por su ideología.
Entender el rápido crecimiento de las big tech implica comprender que este modelo de negocio se caracteriza por su extraordinaria escalabilidad, lo que supone rentabilidades monetarias astronómicas para los proyectos exitosos tras una primera fase de capitalización. En la práctica, las ratios de productividad de estas compañías superan con facilidad el millón de dólares por empleado contratado, generando un modelo de trabajo derivado de la “economía de plataforma” que tiene un cierto aire vintage bien manchesteriano: precarización, salarios muy bajos, horarios fuera de la ley, sobreexplotación laboral e indefensión del trabajador o trabajadora.
Las nuevas empresas tecnológicas aprendieron con prontitud que las ideas, valores y gustos de las personas se transfieren con facilidad, esparciéndose a través de las redes sociales, pero también afectando las formas de hacer y pensar de las y los individuos que formamos parte de ellas, diseñando y manipulando los mecanismos de conexión entre nosotros. De esta manera, las plataformas que mayoritariamente manejamos siguen el rastro de nuestros focos de interés y deseos, limitando con algoritmos las relaciones entre personas, objetos e ideas bajo una lógica que podríamos definir como tendenciosamente orwelliana.
Lo anterior obedece a un cierto desplazamiento del eje de acumulación capitalista, el cual, más allá del predominio del capital financiero especulativo, ahora se sitúa en la captura de información de los usuarios de tecnología debido al impacto del big data, del data mining, el internet de las cosas, la inteligencia artificial y la red de sensores e islas de datos que propicia la comunicación M2M (machine to machine). Todo este nuevo modelo de extractivismo (desposesión por despojo) va conformando un ecosistema que permite la proliferación de oferta localizada e individualizada de bienes y servicios. A su vez, la cada vez mayor capacidad del mercado de personalizar los consumos nos permite vislumbrar una economía enfocada exclusivamente en el deseo, extrayendo cada vez mayor valor del commodity humano en lugar de crearlo.
Pero quizás lo más grave es que la actual dictadura algorítmica define la “relevancia” de las informaciones, limitando el mundo que vemos en función de las preferencias expresadas por el individuo en cuestión y también por las mayorías; el resultado no es otro que el reforzamiento del “saber” dominante con exclusión del resto del espectro. La nueva superestructura digital, controlada
por las big tech y conformada, entre otros, por algoritmos como el PageRank de Google o el EdgeRank de Facebook clasifican e influyen de modo creciente a la percepción que hoy tienen de la
realidad esa más de la mitad -dato en permanente expansión- de la población planetaria actualmente conectada.
El actual proceso de digitalización de la vida, sumado al desarrollo de la economía de datos, así como la “huella digital” unida a la extracción de información personal, permite la generación de un big data ciudadano cuya dimensión y volumen no tiene precedentes en la historia de la humanidad. El acceso en tiempo real por parte del poder/poderes a tal magnitud de información respecto a sus dominados sienta las bases para nuevos modelos de control tanto corporativos como político-social-disciplinarios. De esta manera, la tecnología se ha convertido en un “capital fijo” cuya propiedad redefine las relaciones de poder en el actual modelo capitalista.
Es ahí donde estamos ante un reto, todo un nuevo reto que pone en cuestión el modelo de sociedad al que aceleradamente nos dirigimos y desde el cual la comunicación, entre otras disciplinas, se convierte en un espacio de disputa.
Sin más, solo queda desearles que disfruten de las interesantes páginas que a continuación encontrarán y que conforman el cuerpo de esta interesante obra.