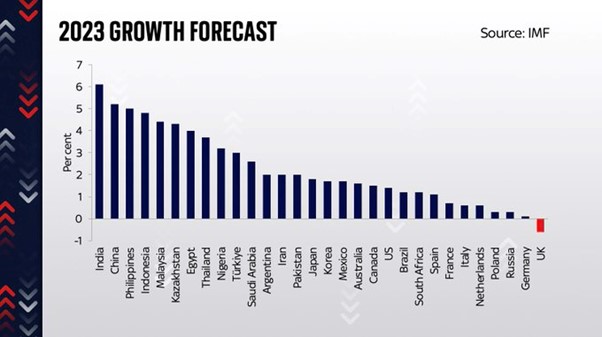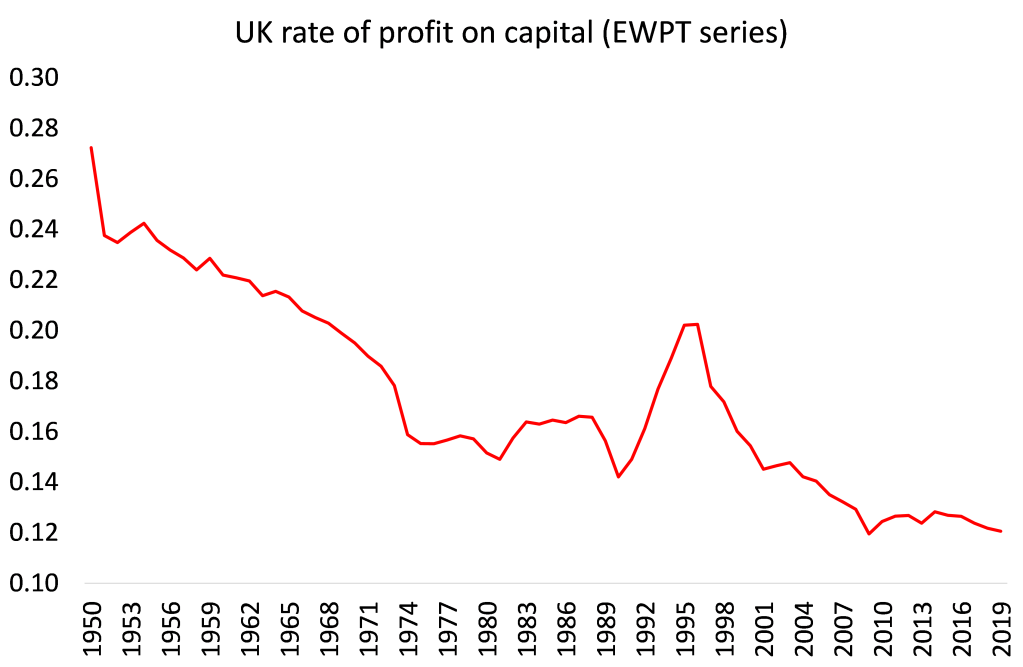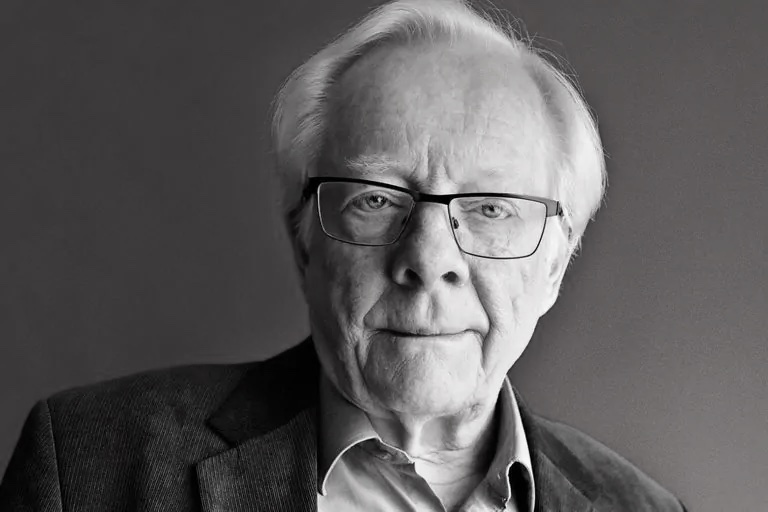Por Claudio Katz
Tres importantes reveses afrontaron últimamente los derechistas de la región. El fracasado golpe en Brasil fue antecedido por una fallida asonada en Bolivia y por el naufragio de las conspiraciones en Venezuela. Estas derrotas no anulan la continuada embestida de las formaciones reaccionarias. Han logrado instalarse en Argentina, replantean su acción en Colombia, retoman el legado pinochetista en Chile, despuntan en México y participan de la feroz represión desatada en Perú. En análisis de cada caso ilustra el perfil de esta corriente en América Latina.
Una aventura fallida
Bolsonaro lideró la principal experiencia de la oleada reaccionaria. No logró su reelección, pero consiguió un enorme sostén en los comicios. Se disponía a jugar un papel político protagónico, antes de quedar afectado por la tentativa golpista que perpetraron sus seguidores.
Ya existen documentos probatorios del plan concebido inicialmente por el ex capitán para desconocer su derrota electoral. Esa confabulación fue abandonada, pero los preparativos de la asonada continuaron con la instalación de un campamento en Brasilia para exigir la obstrucción militar de la asunción de Lula. Se acantonaron durante dos meses en las puertas del cuartel general, difundieron sus planes en las redes sociales, intentaron un mega atentado y bloquearon varias rutas.
El asalto al Congreso, al Planalto y a la Corte Suprema pretendió forzar la intervención del ejército. Los atacantes supusieron que bastaba con una chispa para inducir a los generales a sacar los tanques a la calle. Imaginaron que el caos generado por su acción precipitaría esa intervención (Arcary, 2023). El plan B era forzar un escenario de ingobernabilidad para debilitar al gobierno de Lula en el comienzo de su gestión (Stedile; Pagotto, 2023).
Ese delirante cálculo se asentó en la descarada complicidad de los militares que visitaron el campamento para facilitar una incursión, que también convalidó el gobernador del distrito federal. Los asaltantes ocuparon con total impunidad los principales edificios estatales y en tres horas de vandalismo destruyeron muebles, decorados y obras de arte. Numerosos policías custodiaron a los atacantes, participaron de la tropelía y se fotografiaron en los saqueos.
La embestida llevó la típica marca de Bolsonaro, que en los años 80 logró cierto renombre con acciones de ese tipo. Para presionar por un incremento de salarios, organizó en esa época un plan de colocación de bombas que le costó su carrera. Desde la presidencia perfeccionó esa trayectoria apuntalando las milicias, que continuaron ensayando atentados luego del desorbitado ataque en Brasilia.
Los militares consintieron la aventura para perpetuar los privilegios que consiguieron en los últimos cuatro años. Buscaron garantizar su impunidad para las fechorías cometidas durante ese lapso. Junto a los cabecillas de las pandillas bolsonaristas facilitaron una acción disparatada y concebida para cohesionar a los sectores ultraderechistas.
Los ocupantes de los tres principales edificios estatales exhibieron abiertamente su racismo, al destruir un invalorable retrato de muchachas afrodescendientes. También ratificaron su propósito cristo-fascista de coronar una “guerra santa” contra el PT.
Bolsonaro trató de eludir responsabilidades con su silencio y permanencia en el exterior. Pero toda la alianza que lo rodea flaquea como consecuencia del fracasado golpe. Los diputados, senadores y gobernadores de su partido que consiguieron cargos repudiaron la asonada, aprobaron la intervención federal a Brasilia y marcharon junto a Lula, en el acto de revalidación de las instituciones asaltadas.
Los bolsonaristas con puestos en las gobernaciones y las legislaturas ya reconsideran su retorno a la derecha clásica y a la tradicional negociación de votos a cambio de partidas presupuestarias. Con esas tratativas funciona el presidencialismo de coalición, que ahora podría asimilar a los ultraderechistas, si su líder queda derruido por los efectos de la fallida asonada.
Cambio de escenario
La incursión de Brasilia fue una copia del asalto al Capitolio que hace dos años perpetraron los trumpistas. En ambos casos los ultraderechistas pretendieron demostrar que un grupo pequeño y decidido puede apoderarse de las principales sedes del Estado (Borón, 2023). Al igual que Trump, Bolsonaro tiró la piedra y ante la adversidad escondió la mano.
El calco del operativo confirmó los estrechos lazos entre ambas formaciones, bajo el evidente comando del magnate norteamericano. Pero la copia brasileña extendió la arremetida a los tres poderes y contó con un visto bueno del ejército (y de gobernantes distritales), que no tuvo el copamiento yanqui (Miola, 2023). En Brasil se verificó además una contundente reacción de Lula, que determinó el fracaso del motín.
Esa intervención fue categórica en términos retóricos y prácticos. Por ahora no se sabe si también fue premeditada, con un conocimiento previo del plan golpista. Lula denunció a los «vándalos nazis», calificó a Bolsonaro de «genocida» y acusó a los asaltantes de «terroristas». Actuó con rapidez. En lugar de solicitar a los militares el patrullaje de las calles les impuso la evacuación del campamento. Intervino además el gobierno de Brasilia y tomó el control de la policía.
Esa actitud inclinó a los jueces a concretar las medidas de represalia. Dispusieron la detención de 1.200 implicados en el ataque y el arresto del principal sospechoso de organizar el asalto, a su retorno de Florida. Esta decisión podría incidir en la presión ejercida por el sector progresista del Partido Demócrata, para que Bolsonaro sea expulsado de Estados Unidos. El ex capitán ya no es intocable. Próximamente le congelarían sus cuentas y sería imputado como instigador del golpe.
Estas decisiones han sido promovidas dentro del nuevo gabinete por el ministro de Justicia (Flavio Dino) en conflicto con su colega de Defensa (José Mucio), que contemporiza con los militares y sugiere una amnistía para los vándalos.
Se ha creado una gran oportunidad para derrotar a la ultraderecha, que fue neutralizada pero no aplastada. Si no quedan demolidos volverán a la carga y en gran medida esa partida se jugará en el predominio de las calles. El bolsonarismo ha quedado desconcertado frente al oficialismo que retomó los actos masivos en la campaña electoral, en el día de la victoria, en la jornada de asunción y en las marchas de repudio al golpe.
Este nuevo escenario puede modificar las adversas relaciones de fuerza, que no fueron revertidas por la derrota electoral de Bolsonaro. Las conexiones entre ambas variables no son unívocas. En 1989 Lula perdió los comicios frente a Collor, pero obtuvo una victoria política. En 2014 Dilma triunfó en las urnas, pero sufrió una derrota que permitió la coronación del ex militar (Arcary, 2022). Ahora la victoria electoral puede ser sucedida con un corolario directo en el balance de fuerzas. La derecha está desorientada y el movimiento popular puede capturar la iniciativa.
Implantación y flaquezas de bolsonarismo
Lo ocurrido en Brasilia retrata las contradicciones de la ultraderecha. Bolsonaro llegó en forma sorpresiva a la primera magistratura, canalizando un descontento con el gobierno del PT que debutó con marchas callejeras (2013), se afianzó con el golpe judicial-parlamentario (2016) y derivó en la preminencia de un ambiente conservador (2016-18).
La proscripción de Lula le permitió a Bolsonaro encabezar la reacción contra el ciclo precedente que promovieron el establishment y los medios de comunicación, con el sostén de las clases medias defraudadas con el progresismo.
Pero los desastres acumulados durante su gestión frustraron la reelección del furioso militar, que fue penalizado por su criminal manejo de la pandemia. Esa infección tuvo un número de muertos muy superior a los causados exclusivamente por el virus. Nadie olvidó que se negó a comprar vacunas y a realizar testeos, argumentando que podrían convertir a los individuos en yacarés (Boulos, 2022).
Bolsonaro tampoco logró revertir el estancamiento estructural de la economía y agravó la regresión social, recreando la tragedia del hambre que afecta a 33 millones de personas. Ese flagelo es particularmente chocante, en un país que ocupa el tercer lugar en el ranking mundial de productores de alimentos.
Los vaivenes y exabruptos del desorbitado militar erosionaron el aval del establishement y la liberación de Lula precipitó su declive. No pudo mantener a su gran adversario detrás de las rejas y ese desenlace impulsó al PT disputar con éxito la presidencia.
Bolsonaro dio sobradas pruebas de sus pretensiones fascistas, pero no logró introducir ningún pilar de ese sistema. Multiplicó la violencia cotidiana, la intimidación laboral y el miedo, con 40 asesinatos en las semanas previas a los comicios. Pero no logró crear el marco de terror que exige el fascismo.
Tampoco pudo sustituir el régimen político vigente por alguna versión de totalitarismo. Mantuvo su liderazgo con tutelaje militar y cierto equilibro con el resto de los poderes. Las clases dominantes toleraron su falta de serenidad para ejercer una función ejecutiva y el perfil carnavalesco de sus apariciones, pero no convalidaron su continuidad.
El balotaje demostró igualmente la gran envergadura de su base electoral. Logró introducir una inédita polarización política, que cortó geográficamente al país en segmentos diferenciados. Lula ganó en 13 estados y Bolsonaro en 14. Su partido conquistó el estado de San Pablo, 15 de los 27 escaños disputados en el Senado y numerosos diputados (Agullo, 2022). Pero ahora existe un serio interrogante sobre el impacto de la fallida aventura sobre los cuatro pilares de su fuerza política: el ejército, las bandas, el agronegocio y el evangelismo.
Durante su gobierno se duplicaron los militares en cargos oficiales y los uniformados colocaron 2 senadores y 17 diputados, que se presentaron como referentes de la identidad nacional o herederos de la industrialización de los años 60. Los nueve generales más próximos al ex capitán reforzaron, además, sus propios negocios con el equipamiento bélico.
Pero ahora se ha creado un escenario que permitiría desarticular esa casta, si Lula traduce en hechos su denuncia de la complicidad militar con el golpe. Está planteado el reemplazo del ministro de defensa, la depuración de la comandancia, la anulación de los privilegios y la investigación de los desfalcos de esa cúpula.
La supervivencia de las pandillas que apadrinó Bolsonaro está igualmente amenazada luego del asalto perpetrado en Brasilia. La preparación de esa acción criminal fue oficialmente apuntalada en los últimos años, con la autorización al uso de armas bajo la cobertura de los clubs de cazadores, tiradores y coleccionistas. Los grupos vandálicos concentran ahora el grueso de las acusaciones por el golpe, con un significativo número de sus integrantes en prisión.
El sostén bolsonarista en el agronegocio quedó graficado en el nuevo mapa poselectoral. Las regiones que alimentan esa actividad apuntalaron las listas del ex capitán, demostrando la incidencia de un sector que representa la tercera parte del PIB. Lucran con el extractivismo y se expandieron al compás de la perdurable crisis industrial. Pero los cabecillas de ese entramado son investigados por su financiación de la asonada y podrían quedar alcanzados por serias acusaciones.
El nuevo contexto también influye sobre la cúpula evangelista que sostuvo a Bolsonaro, a cambio de los 82 diputados que consiguió la Iglesia Pentecostal. El alto clero de los pastores continúo su enriquecimiento, mientras sus predicadores inducían a votar por la derecha para evitar puniciones divinas.
Los comunicadores del bolsonarismo combinaron ese tipo de alocados mensajes con la justificación de las mentiras cotidianas del ex mandatario. Un día el ex capitán describió a las inmigrantes venezolanas como prostitutas y al otro acusó a Lula de mantener pactos con el diablo. Ningún delirio quedó excluido de la retórica que orquestaron para afianzar un liderazgo salvacionista, entre votantes decepcionados con el sistema político.
Ese sustento ideológico puede quedar corroído, si Bolsonaro se convierte en un asiduo visitante de los tribunales. En esa comparecencia el gran crítico de la “corrupción lulista” debería explicar cómo adquirió 107 inmuebles en los últimos 30 años, con su moderado sueldo de diputado. Toda la derecha latinoamericana ha quedado pendiente del devenir de Bolsonaro.
Golpismo frustrado en Bolivia
El fracaso de una asonada en Bolivia anticipó a comienzo de año el desenlace de Brasil. También allí se consumó un fallido intento golpista, para repetir con el Arce el alzamiento que derrocó a Evo Morales en el 2019.
En esa oportunidad, la ultraderecha aportó bandas armadas para secuestrar dirigentes sociales, asaltar instituciones públicas y humillar opositores. Reiteró su vieja conducta de soporte de las intervenciones militares, contra gobiernos enfrentados al establishment o crucificados por la embajada estadounidense.
Ese golpe fue la intervención militar más desenfadada de las últimas décadas en Sudamérica. No tuvo disfraz institucional, ni mascarada blanda. Evo fue forzado a renunciar a punta de pistola, cuándo los generales se negaron a obedecerlo. No dimitió por simple agobio. Fue expulsado de la presidencia por la cúpula del ejército.
Pero la principal peculiaridad de esa operación fue el tinte proto-fascista que aportaron los socios derechistas. Instauraron el reino del terror en las zonas liberadas por los uniformados y bajo la conducción de Camacho pusieron en práctica las proclamas de Bolsonaro. Con biblias y rezos evangélicos quemaron casas, raparon mujeres y encadenaron periodistas.
Los agresores emitieron, además, gritos racistas contra el cholo, mientras se burlaban de los coyas, quemaban la bandera whipala y golpeaban a los transeúntes de la raza denigrada. Implantaron en La Paz el vandalismo que habían ensayado en su reducto de Santa Cruz. La ridícula osadía de esas hordas estuvo garantizada por la protección policial.
Ese odio contra los indios recuerda la provocación inicial de Hitler contra los judíos. Camacho no disimula la irracionalidad de sus diatribas contra los pueblos originarios. Considera que las mujeres de esas nacionalidades son brujas satánicas y que los hombres arrastran una impronta servil. Ha creado legiones de resentidos para humillar a los indígenas (Katz, 2019).
La clase dominante del Altiplano celebró la venganza contra los pueblos originarios. Como no digiere que un indio haya ejercido la presidencia, convalidó las descontroladas tropelías de Camacho. Pero sus expectativas reaccionarias quedaron demolidas por la extraordinaria victoria del alzamiento popular (2019). Ese logro desembocó en elecciones, un renovado triunfo del MAS (2020) y una sucesión de juicios que puso entre rejas a la ex usurpadora Añez (2022).
Este resultado descolocó a los ultraderechistas, que debieron aceptar un repliegue a los refugios de Oriente. Desde allí reorganizaron fuerzas y retomaron la ofensiva, con las milicias de cívicos que apadrina el poder económico local. Enviaron esos grupos a los barrios populares para sembrar el terror y propiciaron cortes de ruta para crear el recrear un clima desestabilizador. Demandaron la libertad de los golpistas y convirtieron la fecha del censo que debía reevaluar el peso de cada distrito, en el nuevo pretexto de una gran beligerancia. Con esa excusa propiciaron la asonada del 2023.
Ese plan contempló incluso la eventual secesión del territorio sublevado, si no lograban reconquistar el manejo del país. Con la mascarada de un status federal para Santa Cruz, conspiraron para perpetrar la fractura territorial. Los cívicos apuntalaron ese complot con una leyenda anticoya que impugna el estado plurinacional y retoma las viejas creencias de superioridad de las elites blancas. Con ese separatismo reaccionario completaron un guion inspirado en las acciones oligárquicas del pasado (Acosta Reyes, 2022).
Pero el nuevo intento golpista fracasó. Empezó con una secuela de paros en Oriente e incluyó la reactivación de los grupos de choque contra las organizaciones sociales. También resucitó la enfurecida prédica de los Pentecostales para cohesionar el motín. En la disputa entre fracciones para exhibir mayor radicalidad, organizaron cabildos manipulados bajo el comando de los mismos líderes de las asonadas previas (Camacho y Calvo) y lograron generar un caos regional mayúsculo.
Finalmente, al cabo de 36 días de traumáticas acciones tuvieron que suspender su asonada. El esperado respaldo de otras regiones no llegó y tanto la falta de abastecimiento como la parálisis del comercio socavaron el movimiento. Los cívicos no pudieron forzar la prolongación del paro con simple exhibición de fuerza (Paz Rada, 2022). Tampoco lograron el acompañamiento nacional de la derecha tradicional o de los sectores indigenistas disgustados con el gobierno. Sólo algunas figuras en declive del espectro burgués aprobaron la nueva aventura de Camacho (Montaño; Vollenweider, 2023).
Pero la principal novedad fue la respuesta del gobierno. Al inicio de la provocación el oficialismo sólo convocó manifestaciones callejeras, para repudiar la denigración perpetrada contra la bandera plurinacional. Concretó marchas que reunieron multitudes, pero no modificó el patrón habitual de simple denuncia de los golpistas.
El gran giro se produjo en las últimas dos semanas, con el audaz operativo de detención y traslado de Camacho a La Paz. El principal cabecilla de las bandas reaccionarias quedó encarcelado, a la espera de un juicio por su participación en el golpe militar del 2019. Si esa acción queda ratificada, el gobierno habrá consumado una contraofensiva, que podría pavimentar una gran victoria. En esta confrontación se juega el repunte o fracaso de la ultraderecha boliviana.
La frustración del referente venezolano
La derrota de Bolsonaro en Brasil y Camacho en Bolivia se enmarca en el fulminante naufragio de Guaidó en Venezuela. Sus escuálidos encabezaron durante mucho tiempo el ranking regional del vedetismo reaccionario. Reemplazaron en ese podio a los gusanos de Cuba y lograron situar sus acciones en la primera plana de los noticieros. En incontables oportunidades supusieron que tenían asegurado el retorno a Miraflores, pero comparten actualmente las mismas frustraciones que sus allegados de Miami.
El perfil extremo de esa derecha no estaba predeterminado en el debut de la confrontación con el chavismo. Ese choque inicial estuvo liderado por los conservadores tradicionales, que perdieron preeminencia con la intensificación del conflicto. Los grupos más virulentos capturaron la dirección, propiciando golpes desde los cuarteles y guarimbas en las calles.
En su obsesivo proyecto antichavista, la ultraderecha intentó seguir las huellas de Pinochet. Diabolizó al proceso bolivariano y propuso extirparlo con un baño de sangre. Ese odio alcanzó la misma intensidad que la denostación fascista del comunismo. Con esa tónica fue motorizada la movilización de los sectores medios antibolivarianos.
Las clases dominantes buscaron sepultar por esa vía el desafío que personificó Chávez e intentaron disolver el empoderamiento popular que acompañó a su gestión. En esa campaña repitieron todos los ítems del libreto reaccionario.
Esa reiteración de guiones corroboró su total sumisión a los dictados de Washington. La ultraderecha venezolana fue organizada, financiada y dirigida por el Departamento de Estado, con el mismo molde de sus antecesores cubanos. También las reyertas suscitadas por el manejo del dinero y las conexiones con la mafia, asemejan a los dos servidores caribeños del mandante yanqui.
El trumpismo jugó todas sus cartas a los escuálidos y la vertiente Obama-Biden contempló también otras variantes. Pero ambos sectores del establishment imperial debieron lidiar con la imposibilidad de enviar marines a Caracas, como se estilaba en la época de Nixon o Kennedy.
Sin contar con el recurso salvador de la invasión estadounidense, el antichavismo ensayó todo tipo de operaciones sustitutas. Incentivó complots militares, adiestró mercenarios en la frontera, desembarcó milicias en las playas y secuestró helicópteros. También tanteó magnicidios, montó la farsa internacional de la ayuda humanitaria e incentivó incansables sublevaciones callejeras. Pero falló en todas las conspiraciones, desmoralizó a su propia tropa, perdió credibilidad y actualmente afronta una crisis terminal.
La autoproclamación del fantasma Guaidó ya es un episodio del pasado. Sus huestes intentaron boicotear las últimas elecciones con una intrascendente farsa de comicios paralelos. El chavismo recuperó la Asamblea Nacional y el grueso de la oposición se sumó a los comicios, cerrando el largo conflicto institucional inaugurado con el desconocimiento de las elecciones presidenciales del 2018.
No es la primera vez que los derechistas regresan a las urnas, pero este retorno se procesa con la cabeza muy baja. Guaidó está manchado por incontables escándalos de corrupción y su proyecto agoniza.
El gobierno logró sofocar primero el ciclo insurreccional del 2014-2017. Posteriormente obtuvo réditos de la crisis migratoria, que desperdigó a la oposición y finalmente neutralizó a todo el espectro de sus adversarios (Bonilla, 2021). Las guarimbas han desaparecido y el golpe de estado ya no figura en ninguna agenda relevante.
Este fracaso de la ultraderecha ha reabierto espacios de intervención para los sectores más convencionales del sistema político. Pero el nuevo escenario tiene gran impacto regional, porque los escuálidos eran ensalzados como la gran referencia latinoamericana del proyecto regresivo. Su declive junto a la derrota de sus émulos en Bolivia y Brasil crea un escenario más problemático para la gestación o reconstitución de las corrientes reaccionarias en otros países.
Viejas recetas recicladas en Argentina
La expansión de la ultraderecha en Argentina es más reciente y, al igual que en Brasil, despuntó en la confrontación con un gobierno de centroizquierda. Los primeros destellos en las marchas callejeras contra el kirchnerismo fueron capturados por el conservadurismo tradicional y catapultaron a Macri al gobierno. Pero en la virulenta impugnación posterior de Fernández y Cristina, emergió la fuerza reaccionaria de Milei (y en menor medida de Espert).
Ambos personajes se nutren de los grupos negacionistas forjados durante la pandemia, reúnen formaciones violentas y aspiran a convertirse en una fuerza electoral de peso en los comicios presidenciales del 2023. Los bolsonaristas argentinos fueron fabricados por los medios de comunicación y llegaron a la política sin ninguna trayectoria previa. En esa carencia se distinguen de sus pares convencionales (Pichetto, Bullrich), que han protagonizado todas las mutaciones camaleónicas de la partidocracia.
En el último bienio los medios instalaron a las nuevas figuras, para inducir la derechización de la agenda política. Toleran sus escándalos, exabruptos y delirios (como la aceptación de la compra y venta de niños), a fin de permitir la imposición de los temas reaccionarios, especialmente en el plano económico (Katz, 2021). Con esa estrategia, las viejísimas y fracasadas recetas de la ortodoxia neoclásica han recuperado centralidad.
Milei es el showman más descollante de este operativo. Adoptó la excéntrica pose de gritos y enojos que le recomendaron sus asesores para capturar la audiencia y transformar la política en una secuencia de chimentos. Ha denostado en forma incansable a la “casta política” que actualmente integra y despotrica contra el Estado, ocultando su utilización de los recursos públicos.
Se maneja con el dinero aportado por varias fundaciones estadounidenses y ha recurrido a la payasada de rifar su dieta de diputado, como un gesto de impugnación de la “casta”. En su fanatismo ultraliberal, no consideró la donación de esa mensualidad a alguna actividad laboral o académica meritoria.
Algunas miradas destacan que esa opción por el sorteo ilustró cómo asemeja el progreso individual al puro azar. En su mundo de capitalismo salvaje no sobreviven los más aptos, sino tan sólo los más afortunados (D’Addario, 2022). De paso, indujo a millón de personas a dejar sus datos personales en la base de información que maneja su bunker. Optarán por la apropiación algorítmica más oportuna de ese universo.
Milei integra el pelotón de alocados personajes que auspician los poderosos para canalizar el descontento con los gobiernos inoperantes. Derrocha demagogia para capturar el enojo de la clase media y la desesperación de los empobrecidos. Pero su efectiva prioridad es la erosión de las conquistas democráticas logradas al cabo de muchos años de lucha.
Todas las tonterías económicas ultraliberales que enuncia están plagadas de inconsistencias y se difunden por la simple complicidad del periodismo servil. Nadie le exige ejemplos históricos o ilustraciones prácticas de sus absurdas propuestas de incendiar el Banco Central. Con esa mascarada alimenta la reintroducción de un clima represivo, mediante apologías al terrorismo de Estado y exaltaciones a la libre portación de armas.
Los medios hegemónicos apuntalan esa regresión, difundiendo la falsa creencia que los jóvenes están desinteresados por la tragedia de sangre que impuso la última dictadura. Los fascistas que acompañan a Milei promueven el hostigamiento de los movimientos sociales, con iniciativas de criminalización de los piqueteros. Su co-equiper Espert apuntala la misma agresión con propuestas de limitar la natalidad en los hogares pobres. En su ceguera burguesa considera que los embarazos están motivados por el cobro de un plan social.
Espert se ha embanderado con la demagogia punitiva, ocultando los repetidos fracasos de la “mano dura”. En su celebración del gatillo fácil omite que la violencia policial nunca atenuó el delito. Simplemente convoca a la venganza, desconociendo la estrecha relación de la criminalidad con la desigualdad y la gran conexión de la reincidencia con la falta de educación o trabajo. Para restaurar la represión en gran escala, los dos ultraderechistas participan activamente de la cruzada anti mapuche y la consiguiente escalada de agresiones contra los pueblos originarios.
El fallido intento de asesinato de Cristina ilustra hasta qué punto la nueva ultraderecha no restringe su acción a la esfera electoral. El atentado fue consumado al cabo de una intensa campaña mediática de incitación al odio (Katz, 2022) y el puñado de marginales que consumó esa acción participaba de una aceitada organización de abogados, espías y empresarios.
Antes de apuntar contra Cristina, desenvolvieron las típicas incursiones de los grupos neonazis, lanzando antorchas contra la Casa Rosada, exhibiendo bolsas mortuorias y guillotinas. La mano de los servicios de inteligencia en esos operativos es tan visible, como el parentesco de sus guiones con las guarimbas venezolanas.
La complicidad de altas esferas del Poder Judicial ha quedado corroborada con la obstrucción al esclarecimiento del frustrado magnicidio. Trabajan para restringir la acusación a los tres o cuatros involucrados directos, encubriendo a los financistas e instigadores del atentado. Es particularmente escandaloso el amparo judicial a los políticos derechistas que conocían y dejaron correr la preparación de esa conjura.
Peligros y limitaciones
La capacidad de acción de los personajes bolsonaristas (Olmedo) fue marginal en Argentina durante el macrismo, pero se ha expandido en proporción a la generalizada decepción con el gobierno actual. Ya no constituyen una lejana amenaza y disputan espacios con la derecha tradicional. Mantienen un perfil propio que amenaza la unidad de la oposición en los próximos comicios. En esta potencial división radica la expectativa oficialista de mantenerse en carrera para retener la presidencia.
Pero en cualquier opción electoral, la ultraderecha puede transformarse en una fuerza de peso ante la gravísima crisis social del país. A diferencia del 2001 despuntan como un canal de captación del descontento con el sistema político. El tinte progresista y radicalizado que tuvo ese malestar hace dos décadas, ahora presenta una fisonomía contrapuesta.
En los hechos Milei propugna el retorno al menemismo. No sólo promueve una escala semejante de privatizaciones, con mayor desregulación laboral y apertura comercial. También propone contrarrestar la superinflación actual con alguna reinstauración de la convertibilidad, que arruinaría en forma irreparable la economía del país. El establishment no comparte por ahora esa cirugía por temor a una incontenible reacción popular, pero tampoco rechaza su eventual aplicación.
Milei se sumó con gran entusiasmo al bolsonarismo, exhibió fotografías con sus líderes y reprodujo la misma exaltación del anticomunismo. El fallido golpe en Brasilia lo colocó en una incómoda situación, que disimula con la habitual complicidad de los medios de comunicación. Pero el grueso de la derecha local registró la derrota electoral de sus pares brasileros y desaprobó un asalto a los edificios gubernamentales que no podría repetirse en Argentina. El ejército mantiene un rol político marginal, en un país que ha desarrollado enormes anticuerpos contra el militarismo.
La dictadura brasileña coincidió con un prolongado período de crecimiento desarrollista y sus responsables nunca fueron juzgados. En cambio, Videla y Galtieri acentuaron una regresión económica que desembocó en la aventura de Malvinas. Todos los tanteos conservadores para revalorizar a esos genocidas han desatado repudios masivos. La desmovilización popular y la desmoralización del progresismo que precedieron a Bolsonaro, no tuvieron hasta ahora un correlato equivalente en Argentina.
Pero las diferencias históricas entre un país signado por la convulsión y otro caracterizado por la continuidad del orden deben ser revisadas con cierto cuidado. Brasil nunca vivió el tipo de confrontaciones socio-políticas que ha prevalecido en Argentina, pero protagoniza una inédita grieta de consecuencias desconocidas. Por el contrario, su vecino del sur ha quedado sumido en una crisis social catastrófica que altera de todos los parámetros del pasado.
La pesadilla de los mafiosos colombianos
La ultraderecha colombiana carga con una feroz trayectoria de guerra contra los campesinos y trabajadores. Ha incurrido en un grado de salvajismo inigualable. En ningún otro país de la región se han encontrado tantas fosas comunes con restos de personas masacradas. Durante seis décadas complementó las balaceras del ejército con matanzas de todo tipo.
Esas bandas se especializaron en el asesinato cotidiano de los militantes sociales, con una sistematicidad sin parangón en América Latina. Tan sólo el año pasado ultimaron a 198 dirigentes populares y desde la firma de los Acuerdos de Paz (2016) mataron a 1.284 luchadores. Su terror ha convertido a Colombia en la nación con mayores desplazamientos forzados de población de todo el continente.
Esa ferocidad se remonta al surgimiento de los grupos paramilitares organizados por las Fuerzas Armadas en los años 60, para apuntalar la guerra contrainsurgente que monitoreaba el Pentágono. De esas formaciones emergieron las denominadas autodefensas, que se entrelazaron con las mafias del narcotráfico bajo el amparo del uribismo. En el 2005 fueron formalmente desmovilizadas con todo tipo de beneficios, pero reaparecieron como fuerzas de choque contratadas por las elites regionales (Molina, 2022).
Esos grupos disputan el control de los territorios e integran una estructura de narco-mercenarios que opera en todos los estamentos del Estado. La vieja oligarquía fue sustituida por una narco-burguesía, que maneja gran parte de la economía subterránea del país. Las áreas ocupadas por plantaciones de estupefacientes son más extensas en la actualidad, que en los inicios del Plan Colombia (1999) y la productividad de los sembradíos se ha duplicado. Las fumigaciones aéreas simplemente aceleraron el abandono de los campos comunitarios y la concentración de la tierra.
La estructura narco-militar forjada por los clanes de la droga ha perfeccionado su capacidad operativa y ya exportan mercenarios para distintas labores. La forma en que organizaron el asesinato del presidente haitiano Jovenel Möise, ilustra la gravitación regional de esos criminales. Han conformado un ejército paralelo, que interviene desde hace décadas en la parapolítica de Colombia, para mantener al país en el tope del ranking mundial de exportación de cocaína. Las principales figuras de la derecha colombiana mantienen incontables lazos con esa narco-economía.
Esta asociación es apañada por Estados Unidos, que convirtió a Colombia en el principal centro de operación regional del Pentágono. Las siete bases militares afincadas en el país están conectadas con una vasta red de uniformados de todo el continente. Trump utilizó adicionalmente a Colombia como retaguardia de incursiones contra el chavismo y reforzó el status del país como “aliado extra OTAN”. Biden reajusta esa estrategia para asegurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio (Pinzón Sánchez, 2021).
La ultraderecha ha sido durante décadas una pieza clave del sistema político. Pero el agotamiento del urbismo y la revuelta popular del 2021 socavaron ese régimen y el triunfo electoral de Petro desafía seriamente a ese tejido de opresores.
Para impedir ese declive introdujeron en el balotaje a un improvisado personaje del trumpismo latinoamericano. Rodolfo Hernández irrumpió con un discurso vacío contra la corrupción, exhibiendo su condición de millonario, como el principal mérito para acceder a la presidencia. Con ese alocado mensaje pretendió compensar la bancarrota del candidato oficialista (Federico Gutiérrez).
Hernández recurrió a todos los exabruptos imaginables y despotricó contra el resto de los políticos, como si él formara parte de una raza diferente. No disimuló sus convicciones machistas, ni su misógina. Pero cruzó la raya de lo aceptable por sus propias huestes, cuándo declaró su admiración por Hitler (Szalkowicz, 2022).
Tampoco surtió efecto su escandalosa verborragia, la campaña motorizada desde Miami, y su amenaza de acciones violentas. El respaldo de los poderosos no alcanzó para contener la esperanza de cambio que encarnó Petro. La derecha sufrió una derrota histórica y el propio Hernández abandonó inmediatamente la escena.
Ahora Petro afronta la monumental tarea de forjar la paz, frente a sectores reaccionarios que esperan el momento para el contraataque. Han ensayado un atentado contra la vicepresidenta Márquez y sabotean las tratativas en curso (Duque, 2023). Pero han quedado en una posición defensiva y la normalización de las relaciones con Venezuela afianza ese retroceso. El lobby de Miami no oculta su disgusto con un escenario muy alejado de sus propósitos.
El pinochetismo de los nuevos tiempos
La ultraderecha reaparece en Chile con los mismos perfiles pinochetistas del pasado. Kast no puede repetir el golpe de su admirado predecesor, pero retoma todas las banderas del nefasto dictador. Irrumpió abruptamente, frente a la impotencia de Piñera para contener la sublevación popular del 2019. Esa rebelión arrastró a toda la derecha a un abismo electoral, que Kast contuvo forjando la candidatura de emergencia que disputó sin éxito contra Boric.
El principal estandarte del reaccionario transandino fue la restauración de la represión, contra los jóvenes que desafiaron en las calles los treinta años de continuismo posdictatorial. Kast exigió mano dura contra las protestas, como si los manifestantes no hubieran padecido 30 asesinatos, 450 personas con lesiones oculares y centenares de detenidos (Abufom Silva, 2021).
Con la misma virulencia exigió la militarización del sur y el endurecimiento de la campaña antimapuche. Añadió a esa agenda de pinochetismo explícito un discurso antiinmigrante, para incentivar el odio contra la novedosa oleada de trabajadores extranjeros que incorporó la economía chilena.
Kast logró una reconstitución vertiginosa de la extrema derecha, a costa de los candidatos convencionales de ese espacio. Superó a las figuras democristianas (Provoste) y oficialistas (Sichel), mediante una digestión del centro muy parecida a la consumada por Bolsonaro en Brasil. También prevaleció sobre los personajes marginales embanderados con la antipolítica, que optaron por una exótica campaña electoral desde Estados Unidos (Parisi). Ganó la partida dentro del espectro conservador retomando la fidelidad al pinochetismo.
Con esa postura logró reintroducir una gran bancada de legisladores en ambas cámaras, revirtiendo los magros resultados de los comicios anteriores. Estuvo incluso cerca de llegar a la presidencia, pero fue doblegado felizmente por una gran reacción antifascista. Esa respuesta tomó fuerza en las calles, recuperó primacía en los barrios populares y atrajo votos de los indiferentes a las urnas.
Le eventual llegada de Kast a la Casa de Moneda fue incluso resistida por parte del establishment, que temió las consecuencias de un reinicio de la confrontación directa con el pueblo. Estimaron que la partida perdida por Piñera no sería ganada por una versión más extrema del mismo libreto. Evaluaron que la vieja clase política es la mejor garantía de continuidad del modelo neoliberal que Boric nunca propuso erradicar.
La irrupción de Kast expresa la reacción contrarrevolucionaria de los poderosos que defienden sus privilegios. La rebelión popular diluyó las formaciones del centro y la extrema derecha recuperó protagonismo exigiendo la restauración del orden.
Kast incorporó algunas facetas de la nueva derecha como el sustento de los evangelistas, pero se afirmó con los viejos códigos de Pinochet. Buscó retomar el resentimiento de los sectores medios contra los asalariados, aprovechando el nuevo escenario de informalidad y desarticulación del movimiento obrero tradicional (De la Cuadra, 2022).
Su acelerada instalación confirma las raíces sociales que dejó la dictadura para nutrir la permanencia de sucesores (Cabieses, 2021). La tutela militar –que se desmoronó abruptamente en Argentina luego de la aventura de Malvinas– perduró durante más tiempo en Chile. Por eso Pinochet murió con honores militares, mientras sus colegas argentinos eran juzgados, indultados y nuevamente encarcelados.
Bajo el pinochetismo se forjó también una clase media conservadora, que condicionó a todos los gobiernos de la Concertación. Siguiendo el modelo de la transición española, esas administraciones pactaron el sostenimiento de la Constitución gestada por la dictadura, para asegurar la vigencia del modelo neoliberal.
La ultraderecha chilena ha sido muy ponderada por sus pares de la región y el frustrado acceso de Kast a la presidencia fue percibido como una derrota propia por los reaccionarios del continente. Por la impactante historia que encarnan Allende y Pinochet, Chile persiste como el gran referente simbólico de los dos polos de la vida política latinoamericana.
Esa centralidad se reaviva con cada pulseada entre ambas formaciones. Las victorias del movimiento popular son rápidamente respondidas por la derecha, en una dinámica de giros constantes y cambios vertiginosos.
Los custodios del fujimorismo
Todas las variantes de la derecha unificaron fuerzas en Perú para consumar el reciente golpe que tumbó a Castillo. Acosaron a ese mandatario hasta que finalmente forzaron su desplazamiento. No toleraron la presencia de un presidente ajeno al contubernio del fujimorismo con sus aliados y adversarios, que sostiene al régimen político más antidemocrático de la región.
Esta vez concretaron una variante extrema del lawfare, mediante un golpe parlamentario con cimiento militar y complicidad de la vicepresidenta Boluarte. De inmediato desataron una represión feroz con decenas de asesinados, centenares de detenidos y toque de queda en varias provincias. Esa criminalización de las protestas supera los antecedentes recientes y ha colocado al ejército en el típico lugar de cualquier dictadura (Rodríguez Gelfenstein, 2022).
Esa brutalidad está garantizada por un compromiso de impunidad que obliga a tramitar cualquier denuncia contra los gendarmes en el propio fuero castrense. La nueva mandataria convalida el salvajismo represivo, premiando con cargos a los responsables de la balacera contra el pueblo. También aceptó delegar el mando efectivo del país en el fanático ultraderechista que preside el Congreso (Álvarez Orellana, 2022). Desde allí se perfecciona el “golpe dentro del golpe” que legitimaría el derrocamiento del secuestrado Castillo, con algún adelanto de las próximas elecciones.
Desde el 2018 los derechistas concretaron el desplazamiento de los seis presidentes que perdieron funcionalidad para la continuidad del régimen. Ese sistema fue creado por Fujimori un año después de asaltar al gobierno (1993), mediante un dispositivo constitucional que otorga poderes omnímodos al Poder Judicial y a su Fiscalía para intervenir en la vida política. La debilidad del Ejecutivo, la atomización del Legislativo y la gravitación de los tribunales apuntalan un sistema que propicia la inmovilidad, la apatía y el descreimiento de la población (Misión Verdad, 2022).
La finalidad de ese esquema es asegurar la continuidad de un modelo neoliberal divorciado de los avatares de la política. El vertiginoso recambio de mandatarios contrasta, por ejemplo, con la perdurabilidad del mismo presidente del Banco Central en los últimos 20 años.
Ese rumbo económico garantizó la privatización de la industria y la entrega de los recursos naturales al capital extranjero, en un marco de chocante pobreza y desigualdad. El alabado crecimiento de los últimos tres decenios se consumó expandiendo la precarización laboral, que en las regiones del interior afecta al 70% de la población. También el campesinado ha sido severamente golpeado por la importación y el encarecimiento de los insumos, mientras el grueso de la inversión se concentró actividades extractivas que deterioran el medio ambiente.
El golpe contra Castillo –que Estados Unidos apoyó de inmediato– apunta a sostener el dispositivo político que garantiza la devastación económica. Toda la derecha apoya ese régimen, mientras sus variantes extremas construyen nichos con figuras cambiantes. Su personaje más reciente es Rafael López Aliaga (Porky), que logró el respaldo de los evangélicos y los católicos ultraconservadores para exponer mensajes cavernícolas. Confiesa que se autoflagela con frecuencia y que anularía cualquier vestigio de la educación sexual, para exorcizar los resabios de la “izquierda diabólica”.
Durante la pandemia rechazó el uso de mascarillas y propuso privatizar la vacunación. Propaga un fanatismo neoliberal y evita el esclarecimiento de las denuncias que lo involucran con el lavado de activos (Noriega, 2021). Porky compite en Lima con otro extremista de derecha acusado de terribles violaciones a los derechos humanos.
Pero la heroica resistencia popular que afrontan los golpistas desafía seriamente a todas las variantes de la reacción. Las cifras de muertos no cesan y los disparos sobre los manifestantes acrecientan el número de víctimas. Esta descontrolada brutalidad de la derecha puede terminar sepultando su propia continuidad.
Otras variantes en gestación
Los modelos de la ultraderecha asentada inspiran a sus pares más rezagados. Es el caso de México, donde ya se avizora la misma disputa callejera que suscitaron los gobiernos progresistas de Sudamérica. Los sectores tradicionalmente minoritarios de la reacción, comenzaron a repetir la secuencia de otras experiencias. Han recuperado la iniciativa con movimientos de rechazo a la democratización del sistema electoral que impulsa López Obrador.
AMLO respondió a ese desafío con la concentración más numerosa de los últimos años. Frente a esa polarización callejera la ultraderecha afinó su repertorio, organizando un gran evento internacional con figuras trogloditas de todo tipo.
En otros países más habituados a la gestión represiva del Estado, la nueva derecha ofrece pocas novedades. En Ecuador o Guatemala, simplemente apuntala la periódica reinstalación de los regímenes de excepción, con la consiguiente militarización de la vida cotidiana. Allí sostiene variantes del golpismo, que sustituyen a las viejas tiranías militares por modalidades más disfrazadas de dictadura civil.
En Haití los derechistas auspician tanto la intervención extranjera, como la expansión de las bandas mafiosas que han destruido el tejido social de la isla. Apuntalan el modelo de golpismo gangsteril que sustituyó al sistema político y oscilan entre promover una dictadura tradicional o precipitar otra ocupación norteamericana.
Frente a tantas versiones del espectro derechista, conviene clarificar la singularidad de ese espacio en comparación a otras regiones. Abordaremos ese problema en nuestro próximo texto.
16-1-2023
Artículo cedido por gentileza del autor. Publicado originalmente en su blog: https://www.lahaine.org/katz/
Referencias
Arcary, Valerio (2023). Es momento de avanzar contra los golpistas. En: https://jacobinlat.com/2023/01/09/es-momento-de-avanzar-contra-los-golpistas/
Stedile, Miguel Enrique; Pagotto, Ronaldo (2023). Los fascistas «dispararon a sus pies» y provocaron muchas contradicciones con la sociedad brasileña. En: https://www.telesurtv.net/opinion/Los-fascistas-dispararon-a-sus-pies-y-provocaron-muchas-contradicciones-con-la-sociedad-brasilena-20230109-0022.html
Borón, Atilio (2023). Crónica de un ensayo anunciado. En:
https://www.pagina12.com.ar/514211-brasil-cronica-de-un-ensayo-anunciado
Miola, Jeferson (2023). ¿Intento de golpe? En:
Arcary, Valerio (2022). Vencer el miedo será uno de los grandes retos para la derrota de los fascistas. En: https://www.sinpermiso.info/textos/brasil-vencer-el-miedo-sera-uno-de-los-grandes-retos-para-asegurar-la-derrota-de-los-fascistas
Agullo, Juan (2022). El «bolsonarismo» no es flor de un día. En: https://rebelion.org/el-bolsonarismo-no-es-flor-de-un-dia/
Boulos, Guilherme (2022). Bolsonaro devolvió a Brasil al mapa del hambre. En: https://www.pagina12.com.ar/tags/25236-guilherme-boulos
Acosta Reyes, Boris (2022). En Bolivia vuelve el fantasma del golpismo. En: https://rebelion.org/en-bolivia-vuelve-el-fantasma-del-golpismo
Paz Rada, Eduardo (2022). Bolivia enfrenta cambios políticos trascendentales. En: https://www.nodal.am/2022/11/bolivia-enfrenta-cambios-politicos-trascendentales-por-eduardo-paz-rada/
Montaño, Gabriela; Vollenweider, Camila (2023). La derecha boliviana en su laberinto. En: https://www.sinpermiso.info/textos/la-derecha-boliviana-en-su-laberinto
Bonilla Molina, Luis (2021). Hacia una nueva aproximación geopolítica. En: https://correspondenciadeprensa.com/?p=20266
Katz, Claudio (2021). Radiografía de una conmoción electoral. En: www.lahaine.org/katz
D’Addario, Fernando (2022). El sorteo de su dieta como diputado nacional Javier Milei. En: https://www.pagina12.com.ar/394032-javier-milei-y-la-loteria-del-liberalismo
Katz, Claudio (2022). Un punto de inflexión. En: www.lahaine.org/katz
Katz, Claudio (2019). Los protagonistas de la disputa en América Latina. En: www.lahaine.org/katz
Molina, Manuel Isidro (2022). Colombia hacia las elecciones presidenciales: sin paz ni legalidad. En:
Colombia hacia las elecciones presidenciales: sin paz ni legalidad
Pinzón Sánchez, Alberto (2021). Colombia es más importante para USA que Puerto Rico. En:
https://rebelion.org/colombia-es-mas-importante-para-usa-que-puerto-rico/
Szalkowicz, Gerardo (2022). Colombia. Elecciones. En: https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/30/colombia-elecciones-sorpresas-sinsabores-y-el-optimismo-de-la-voluntad/
Duque Horacio (2023). Políticos, periodistas y militares de ultraderecha orquestan golpe de Estado contra presidente Gustavo Petro. En: resumenlatinoamericano.org/2023/01/14/colombia-politicos-periodistas-y-militares-de-ultraderecha-orquestan-golpe-de-estado-contra-presidente-gustavo-petro/
Abufom Silva (2021). Gabriel Boric, ¿último presidente de lo viejo o primer presidente de lo nuevo?
De la Cuadra, Fernando (2022). Dos perfiles de una ultraderecha. En: https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/22/brasil-bolsonaro-y-kast-dos-perfiles-de-una-ultraderecha-vernacula/
Cabieses, Manuel (2021). Dulce patria los recibe el voto. En: https://www.cronicadigital.cl/category/columnistas/page/19/
Rodríguez Gelfenstein, Sergio (2022). Todo está en la historia. En: https://dejamelopensar.com.ar/2022/12/15/peru-todo-esta-en-la-historia/
Álvarez Orellana, Mariana (2022). Pedro Castillo: un suicidio político televisado. En: https://rebelion.org/pedro-castillo-un-suicidio-politico-televisado/
Misión Verdad (2022) En: https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/12/11/peru-la-crisis-politica-e-institucional-peruana-un-analisis-de-fondo/
Noriega, Carlos (2021). Rafael López Aliaga irrumpió en la campaña con un discurso de ultraderecha. En: https://www.pagina12.com.ar/332319-porky-el-bolsonaro-de-peru-que-disputa-el-segundo-lugar