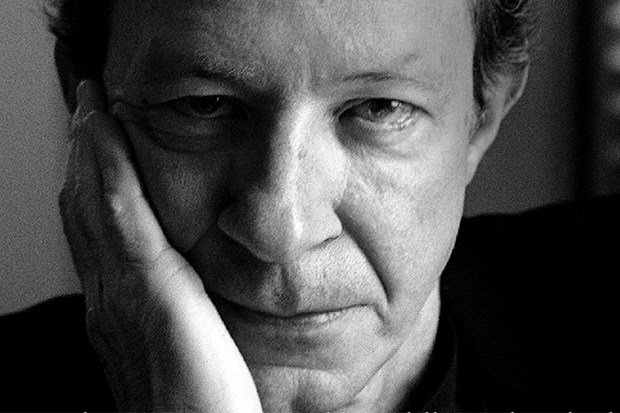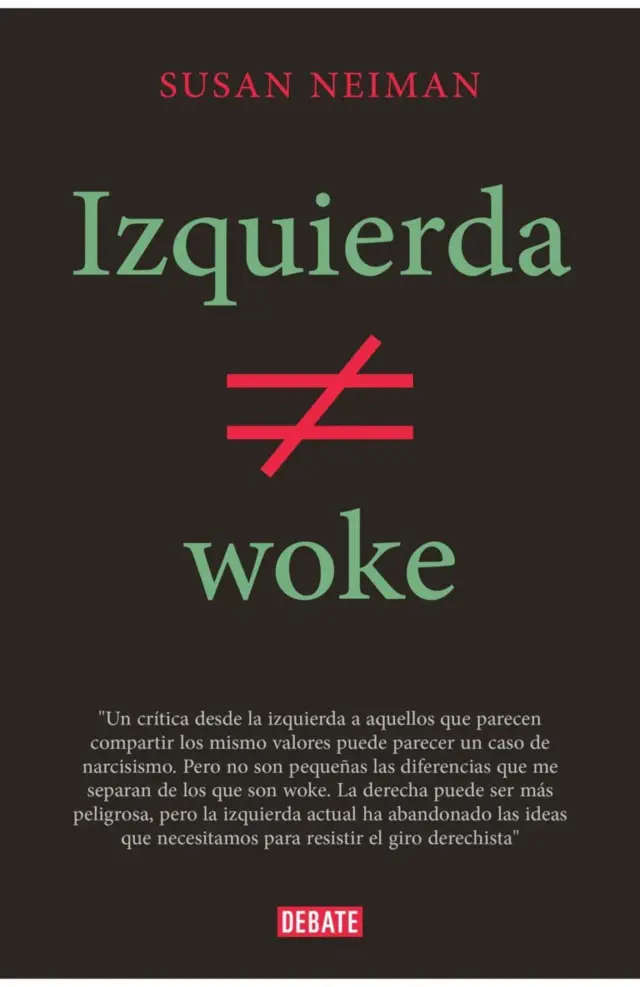Por Giorgio Agamben
Walter Benjamin dijo una vez que la primera experiencia que el niño tiene del mundo no es que «los adultos son más fuertes, sino su incapacidad de hacer magia». La afirmación, efectuada bajo el efecto de una dosis de veinte miligramos de mescalina, no es por esto menos exacta. Es probable, en efecto, que la invencible tristeza en la cual se sumergen cada tanto los niños provenga precisamente de esta conciencia de no ser capaces de hacer magia. Aquello que podemos alcanzar a través de nuestros méritos y de nuestras fatigas no puede, de hecho, hacernos verdaderamente felices. Sólo la magia puede hacerlo. Esto no se le escapó al genio infantil de Mozart, quien en una carta a Bullinger señaló con precisión la secreta solidaridad entre magia y felicidad: «Vivir bien y vivir felices son dos cosas distintas; y la segunda, sin alguna magia, no me ocurrirá por cierto. Para que esto suceda, debería ocurrir alguna cosa verdaderamente fuera de lo natural».
Los niños, como las criaturas de las fábulas, saben perfectamente que para ser felices es preciso tener de su lado al genio de la botella, tener en casa el asno cagamonedas, la gallina de los huevos de oro. Y en cada ocasión, conocer el lugar y la fórmula vale mucho más que proponerse honestamente y dedicarse con todas las fuerzas a alcanzar un objetivo. Magia significa, precisamente, que nadie puede ser digno de la felicidad; que como sabían los antiguos, la felicidad, para el hombre, es siempre hybris, es siempre arrogancia y exceso. Pero si alguien llega a reducir la fortuna con el engaño, si la felicidad depende, no de lo que esa persona es, sino de una nuez encantada o de un ábrete-sésamo, entonces y sólo entonces puede decirse verdaderamente feliz.
Contra esta sabiduría pueril, que afirma que la felicidad no es algo que pueda merecerse, la moral ha alzado desde siempre su objeción. y lo ha hecho con las palabras del filósofo que menos ha comprendido la diferencia entre vivir dignamente y vivir feliz. «Aquello que en ti tiende con ardor a la felicidad es la inclinación; aquello que luego somete esta inclinación a la condición de que debes ser primero digno de la felicidad es tu razón», escribe Kant. Pero con una felicidad de la cual podemos ser dignos, nosotros (o el niño que hay en nosotros) no sabemos bien qué hacer. iQué desastre si una mujer nos ama porque nos lo merecemos! ¡Y qué aburrida la felicidad como premio o recompensa por un trabajo bien hecho!
Que el vínculo que mantiene unidas la magia y la felicidad no es simplemente inmoral, que puede, más bien, dar testimonio de una ética superior, se evidencia en la antigua máxima según la cual quien se da cuenta de que está siendo feliz, ya ha dejado de serlo. Así, la felicidad tiene con su sujeto una relación paradójica. Aquel que es feliz no puede saber que lo está siendo; el sujeto de la felicidad no es un sujeto, no tiene la forma de una conciencia, aunque sea la más buena. Y aquí la magia hace valer su excepción, la única que permite a un hombre decirse y saberse feliz. Quien goza por encanto de alguna cosa, huye a la hybris implícita en la conciencia de la felicidad, porque la felicidad que sabe que está teniendo en cierto sentido no es suya. Así Júpiter, que se une a la bella Alcmena asumiendo los rasgos del consorte Anfitrión, no goza de ella como Júpiter. y mucho menos, más allá de la apariencia, como Anfitrión. Su alegría pertenece toda al encanto, y se goza conscientemente y puramente sólo de aquello que se ha obtenido por las vías transversales dela magia. Sólo el encantado puede decir sonriendo: yo, y verdaderamente merecida es sólo esa felicidad que no soñaríamos con merecer.
Es esta la razón última del precepto según el cual sobre la tierra hay una sola felicidad posible: creer en lo divino y no aspirar a alcanzarlo (una variante irónica es, en una conversación de Kafka con Janouch, la afirmación de que hay esperanza, pero no para nosotros). Esta tesis aparentemente ascética se vuelve inteligible sólo si entendemos el sentido de aquel no para nosotros. No quiere decir que la felicidad está reservada solamente a los otros (felicidad significa precisamente: para nosotros), sino que ella nos espera sólo en el punto en el cual no nos estaba destinada, en el que no era para nosotros. Es decir, por arte de magia. En ese punto, cuando se la hemos arrebatado a la suerte, ella coincide enteramente con el hecho de sabernos capaces de magia, con el gesto por el cual alejamos de una vez por todas la tristeza infantil.
Si es así, si no hay otra felicidad que sentirse capaces de magia, entonces se vuelve transparente también la enigmática definición que de la magia dio Kafka, cuando escribió que si se llama a la vida con el nombre justo, ella viene, porque «esta es la esencia de la magia: que no crea, pero llama». Esta definición está de acuerdo con la antigua tradición, que cabalistas y nigromantes han seguido escrupulosamente en rodos los tiempos, según la cual la magia es esencialmente una ciencia de los nombres secretos. Toda cosa, todo ser tiene de hecho, más allá de su nombre manifiesto, un nombre escondido, al cual no puede dejar de responder. Ser mago significa conocer y evocar este archinombre. De allí, las interminables listas de nombres-diabólicos o angélicos- con los cuales el nigromante se asegura el dominio sobre las potencias espirituales. El nombre secreto es para él sólo el símbolo de su poder de vida y de muerte sobre la criatura que lo lleva.
Pero hay otra tradición, más luminosa, según la cual el nombre secreto no es tanto la cifra de la servidumbre de la cosa a la palabra del mago como, sobre todo, el monograma que sanciona su liberación del lenguaje. El nombre secreto era el nombre con el cual la criatura era llamada en el Edén y, pronunciándolo, los nombres manifiestos, toda la babel de los nombres, cae hecha pedazos. Por esto, según la doctrina, la magia llama a la felicidad. El nombre secreto es, en realidad, el gesto con el cual la criatura es restituida a lo inexpresado.
En última instancia, la magia no es conocimiento de los nombres, sino gesto: trastorno y desencantamiento del nombre. Por eso el niño nunca está tan contento como cuando inventa una lengua secreta. Pero su tristeza no proviene tanto de la ignorancia de los nombres mágicos como de su dificultad para deshacerse del nombre que le ha sido impuesto. No bien lo logra, no bien inventa un nuevo nombre, tiene en sus manos el salvoconducto que lo lleva a la felicidad. Tener un nombre es la culpa. La justicia es sin nombre, como la magia. Privada de nombre, beata, la criatura llama a la puerta del país de los magos, que hablan sólo con gestos.
Fuente:
Agamben, Giorgio (2005) “Magia y felicidad”. En Profanaciones. Adriana Hidalgo editora. Bs. As.